
He despertado…
No es que este sea un hecho extraordinario puesto que me viene sucediendo. en miles de ocasiones, desde que nací, pero el caso es que sí, hoy también he despertado, lo cual indica, ni más ni menos, y no es poco moco de pavo, que sigo vivo. Para ello se han tenido que dar ciertas variables y casualidades, entre ellas, por ejemplo, que a ninguno de los “venerables” e indecentemente ricos ancianos que se reparten los gobiernos del planeta se le haya ocurrido pulsar el botoncito atómico aprovechando la nocturnidad, momento del día que tanto veneran.
En consecuencia, he despertado porque sigo vivito y coleando. Pero, si tengo que ser realista, el día solo acaba de empezar y no faltarán oportunidades a lo largo del mismo de ocurra algo o llegue alguien que destruya este milagro o lo estropee irremediablemente. Porque es así, la vida es un milagro o, mejor dicho, estamos vivos de milagro. Y es que vivir es, ya de por sí, una guerra constante.

Es verdad: la paz no existe. Es una utopía. Un cuento de hadas. Pura ciencia ficción. Un recurso bonito para la poesía, para las canciones, en las películas… y que repercute en pingües beneficios electorales a los políticos que con tanta alegría la esgrimen. Pero en realidad, la paz, lo que es la paz en su pleno significado, no existe. Y no lo digo porque algún ambiguo gerifalte, tras un ataque de acidez estomacal, ordene a sus, así mismo, viejos amargados generales: “Vayan ustedes invadiéndome ese país que ya pensaremos las excusas”, sino porque, tiene bemoles, que no se nos haya ocurrido representar a la paz de otra manera que con una frágil y ridícula paloma… ¡Por favor! ¿Una palomita en este mundo repleto de rapaces?… ¿Qué futuro le espera?… Para que la paz pudiera existir tendría que ser un enorme y fuerte elefante o un feroz y terrorífico tigre o, mejor aún, un monstruoso y hambriento tiranosaurio rex. ¡Eso sí que impondría respeto! ¡Así sí que existiría la paz!
Y es que, alguien así como yo, poquita cosa, temeroso, respetuoso, proclive a razonar y a dar explicaciones por todo, con plena confianza en el ser humano y con tendencia al buenismo, una vez despierto, te lanzas a la calle y cualquier pelagatos con mala leche de devora hasta los tuétanos, y por cualquier chorrada: por ser de otra raza, o de otra religión, o por no creer en nada, por tus ideas políticas, o por no tenerlas, por cuestión de sexo, o por no tenerlo, por ser gordo o flaco o alto o bajo, por ser calvo o melenudo, por el color de los ojos o por gritar gol cuando marca tu equipo… vete a saber, cualquier pretexto es bueno para meterse contigo. Y eso es por culpa de llevar una palomita en vez de un halcón.
No falla, procuro comenzar el día con alegría y no tardo ni un minuto en darme de cara con alguien que tiene el monopolio de la verdad o la exclusiva de la razón, y evito mirar mi reflejo en los cristales no reconozca en mí a un miserable gusano. En cualquier esquina puedes darte de bruces con alguien cargado de odio, odio a lo que sea, por el motivo que sea, real o ficticio, eso da igual, el caso es que sea odio. Y sobre él construyen su personalidad. En el fondo, aunque de alguna forma van asesinando mis esperanzas, esas personas me dan pena, siempre sobre su barca repleta de agujeros y achicando agua constantemente. ¡Qué cansancio! Lo malo es que cuando se hunden, nunca lo hacen solas. Y yo. con la palomita revoloteando a mi alrededor y con la mochila de buenas intenciones a la espalda me pregunto con estupor: “Pero ¿qué he hecho para merecerme esto?”
Aunque nada de esto es nuevo, pues si alguien tiene curiosidad por indagar en el pasado verá que la historia no es otra cosa que un catálogo de asesinos en serie, sucesos macabros y errores imperdonables. Pero no se esfuercen, eh, no van a conseguir aprender algo de ella para no volverlo a repetir. No. Y es que los humanos tenemos el don de olvidar lo que hicimos mal y retener en la memoria el daño que nos hicieron.
Y así, cuando llega la noche y vuelvo a la cama, reconozco que sigo vivo de milagro, y no puedo hacer nada porque me han enseñado que la paz no muerde, aunque le muerdan, y así dejo mi destino en los brazos de Orfeo y en la esperanza de que éste no vaya a jugar a la ruleta, rusa o de otra nacionalidad, con ningún anciano “venerable” al que se le ocurra pulsar el botoncito atómico.


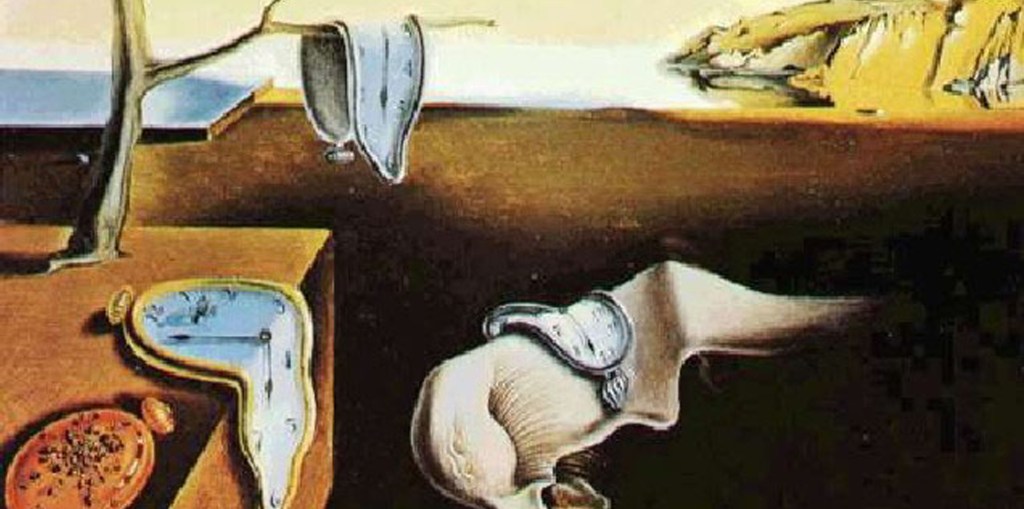



Deja un comentario