
Cada mañana temo encender la radio. Durante el desayuno miro de soslayo al pasar las hojas del periódico. Si pongo en marcha la televisión, busco deportes o series que me entretengan, Y al salir a la calle hago lo que todo el mundo: mirar al frente y caminar rápido. Y es que me da miedo enfrentarme con ella.
Pero ella está ahí y es implacable. Está ahí, en el aire que respiramos, en la lluvia que imploramos, en los lánguidos rosales de los lánguidos parques de la lánguida ciudad. Está en los rostros de las personas con las que me cruzo, en las miradas esquivas, en los reflejos de los escaparates, en el aroma de café recién hecho, en el hedor de las alcantarillas, en el humo de los tubos de escape, en el nervioso bramido de los cláxones malhumorados y en la abrumadora soledad de sentirse rodeado entre miles de personas desconocidas.
Por mucho que me empeñe, no puedo evitarla. Aunque no me guste, formo parte de su esfera. Seguramente también tendré mi porción de culpa en ser como es, seguramente. Y seguramente también haré como todo el mundo: echar la culpa de ello a los demás. Pero, si no la miro a los ojos, puedo creer, por un momento, que no existe y, por un momento, sentirme algo mejor. Pero es tan solo un momento. Al llegar la noche busco una película de ciencia ficción, que cada vez son menos ficticias, y me engaño pensando que todo lo que ella significa se encierra exclusivamente en estas. Así que me duermo plácidamente escuchando uno de esos programas nocturnos de radio que ponen música y recitan poemas. Y me doy la vuelta hacia la pared, por no ver la oscuridad que habita en mi habitación o notarla observándome al pie de mi cama o que al darse cuenta de que sigo despierto se me plante delante del rostro y me diga: “¡Hola, soy yo!”. Y poco a poco el sueño me gana. Mañana ya pensaré qué hacer con la realidad.


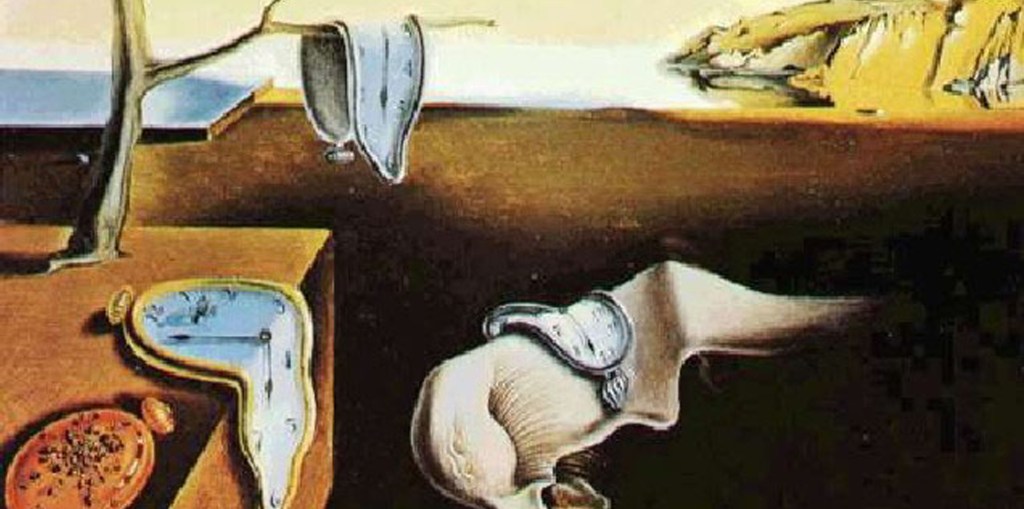



Deja un comentario