
Elisa Mújica Velázquez, nacida en Bucaramanga, Colombia, el 21 de enero de 1918, fue una escritora colombiana que llegó a formar parte tanto de la Academia Colombina de la Lengua, como de la Real Academia Española. Su amplia y variada obra de creación, bastante relacionada con la vida social colombiana, se compone de novelas, ensayos, cuentos, literatura infantil y una autobiografía, además de colaborar en diversos diarios y revistas, principalmente El Tiempo, El Espectador y la revista Semana. Sin embargo, a pesar de los distintos reconocimientos nacionales e internacionales hacia su trabajo, actualmente es poco leída, aun a pesar de contar con narraciones breves de tanta calidad como: Tienda de imágenes, Árbol de Ruedas o Ángela y El Diablo, o sus tres novelas: Los dos tiempos, Catalina y Bogotá de la Nubes, las cuales ligan la historia de Colombia con los destinos de las mujeres protagonistas de las mismas.
Desde muy joven cambió de residencia a la capital colombiana, Bogotá, donde recibió una educación de tendencia católica, viviendo en el barrio de La Candelaria, el cual inmortalizaría en su trabajo, Las casas que hablan: guía histórica de La Candelaria de Santafé de Bogotá, de 1994.
Su vida laboral transcurrió por los despachos oficiales, comenzando en el Ministerio de Comunicaciones, de donde pasó a ser secretaria del expresidente de la República por el Partido Liberal, Carlos Lleras Restrepo y, posteriormente, como secretaria de la Embajada de Colombia en Quito, Ecuador, donde escribiría su primera novela, Los dos tiempos, y donde se afilió al comunismo y al activismo revolucionario, postura de la que se apartaría tras la invasión de Hungría por el ejército soviético de 1956.
En 2009 publica la colección de cuentos que le daría bastante notoriedad, la cual contiene relatos como: Ángela y el Diablo, La chimenea, Las reclusas, La biblioteca, El contabilista o María Modesta. Residió un tiempo en Madrid como ayudante arqueólogo español José Pérez de Barradas, quien estaba enfrascado en un trabajo sobre el pasado aborigen de Colombia, y a su vuelta a América, fue la primera mujer en dirigir una entidad bancaria en su país, La Caja Agraria en Sopó y, al poco tiempo, volvió a ser la primera mujer en ocupar un sillón de la Academia Colombiana de la Lengua y, en 1984, fue elegida miembro hispanoamericano de la Real Academia Española de la Lengua.
En sus trabajos siempre revindicó los derechos de la mujer y trabajó para anular la distinción social entre hombres y mujeres, reflejando en sus creaciones la vida cotidiana del universo femenino en todas sus facetas: hogar, estudio, trabajo, sociedad, poniendo de relieve los innumerables obstáculos que las mujeres encuentran a lo largo de sus vidas para su pleno desarrollo, considerando al matrimonio como una experiencia asfixiante.
Elisa Mújica falleció, en Bogotá, el 27 de mayo del 2003.
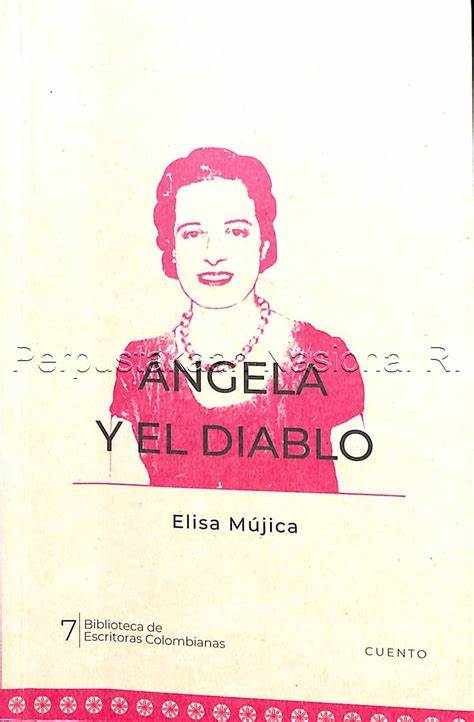
ÁNGELA Y EL DIABLO
De Elisa Mújica
Al amanecer, el automóvil salió de Belén de Cerinza con dirección a Tunja. A Ángela el nombre de Belén la había hecho recordar las Navidades que acababa de pasar, cuando creía que no tenía que hacer en el mundo más que jugar con las otras niñas. Ahora se hallaba envuelta en una manta, en un rincón del coche, y contemplaba por la ventanilla el paisaje. Éste era siempre igual y siempre cambiante. A veces Ángela se volvía hacia su madre, sentada a un lado, para buscar la tibieza que salía de ella. La agradaba la somnolencia que producía el movimiento del coche y deseaba que el viaje no terminara, para no verse obligada a afrontar la llegada al colegio y la separación de su madre.
Las familias de Boyacá y Santander que poseían medios económicos, acostumbraban enviar a sus hijas a terminar su educación al colegio de las monjas de Tunja, y aunque la familia de Ángela no era rica, los padres habían hecho sacrificios a fin de que su hija no careciera de un requisito que le aseguraría un buen matrimonio. En el clima de Tunja, las niñas que llegaban de tierra caliente empezaban a engordar y perdían el color amarillo y el aire lánguido. La madre de Ángela imaginaba a su hija con las manos enrojecidas por el frío, vigorosa y libre de la anemia que había allá abajo, y eso la consolaba de tener que dejarla lejos de ella.
Cuando se detuvo por fin el auto frente a la puerta claveteada del colegio, Ángela creyó que caía en el vacío, sin encontrar nada que la sostuviera. Para ella todo era distinto a lo que había conocido hasta entonces. En su ciudad, el campo estaba lleno de naranjos, gloxinias y “bella de noche”. En cambio, allí no veía sino eucaliptos y cipreses. Le eran extrañas las caras, y hasta el aire, desapacible y helado. El sueño era lo único que le quedaba para refugiarse, y se durmió. Pero a la mañana siguiente tomó nota del lugar dentro de la fila en que se encontraba su cama; de las caras de las niñas vecinas; de los tiestos de geranios que había en el patio y que rompían con una mancha viva la monotonía de las paredes grises, y de las miradas amables que, desde sus altares de la capilla, le enviaban los santos. Cuando llegó a familiarizarse con eso, se sintió de nuevo amparada y tranquila, y quedó curada de su nostalgia.
En el colegio, fuera de la Madre Irene, de la Madre Pilar y de la Madre Teresa, que se hallaban constantemente con las niñas, existía otra monja que las acompañaba también. Allí había vivido hacía muchos años la Madre Francisca Josefa, que era una santa. Las niñas pasaban de puntillas frente a la celda que había ocupado, con la esperanza y el temor de descubrir algo insólito. Cuando llegaba la hora de la clase de costura, que tenía lugar en un salón grande y oscuro, la Madre Irene hablaba de la monja, mientras las cabezas de sus discípulas caían blandamente sobre los bastidores.
—Aquí, en este mismo sitio donde estamos sentadas nosotras—decía—, era en otro tiempo el refectorio del convento y la Santa Madre entraba a las horas de las comidas y bendecía el pan. Un día, el Cristo que está en ese cuadro se movió, desclavó la mano derecha y la bendijo. Fue un gran milagro.
Las caras de la monja y de las niñas resplandecían de placer. Pero luego la Madre Irene suspiraba y decía:
-La Iglesia no la ha podido canonizar porque sus restos se extraviaron. Las monjas de ese tiempo los echaron en un saco de cuero para distinguirlos de los demás. Y el saco no aparece…
La decepción quedaba flotando como un fantasma en el cuarto oscuro y entre las cabezas de las niñas. Después la Madre Irene se levantaba y se mezclaba con ellas, en el desorden de los bastidores, los hilos y las lanas. Desaparecían las diferencias entre la maestra y las discípulas y no quedaban sino mujeres, unidas por una tarea común. El corazón de todas se encogía con angustia que les gustaba, cuando la monja recomendaba:
—No desperdicien el hilo, niñas, porque el diablo está cerca y recoge cada hebra que tiran. Cuando reúna muchas, fabricará una gran bola, que les mostrará en el infierno. El diablo siempre se encuentra alerta y a la Santa Madre la perseguía cada noche. La sacaba de su celda y la arrojaba escaleras abajo, haciendo un ruido tan grande, que las otras monjas despertaban asustadas y tenían que ir a levantarla…
Por la noche, después de comer y de rezar el rosario, cuando las niñas subían al dormitorio y pasaban frente a la celda de la Santa, oían otras pisadas, blandas y aéreas, que resonaban al lado de las suyas. A veces las escuchaban hasta llegar al camarín que conducía a la capilla y en el que había una gran Cruz de hierro montada sobre una piedra. Ésta se hallaba gastada por el roce de las rodillas de la Madre Francisca, y a Ángela le daba susto mirarla, lo mismo que si hubiera sorprendido a alguien realizando un acto secreto.
Una noche Ángela soñó que el diablo entraba en el cuarto de costura a contar las hebras caídas y que las guardaba en el saco de cuero donde reposaban los huesos de la Madre. Despertó, pero comprendió que el diablo seguía allí, paseándose entre las camas de las internas. Tenía la cara larga y arrugada, parecida a la de la Madre Irene. En cambio, la Madre Pilar era bonita y joven. A ella, Ángela le habría querido contar los motivos por los que algunos días tenía que abstenerse de comulgar. A consecuencia del cambio de clima, se había desarrollado a las pocas semanas de llegar al colegio. Si comulgaba en ese estado, seguramente pecaría. Otras niñas lo aseguraban, diciendo que se trataba de un sacrilegio.
Debía llamar a la Madre Pilar y darle cualquier disculpa para no hacerlo. Una vela encendida y el sonido de la voz ahuyentaban a Lucifer. Ángela corrió hasta la cama de la monja y le dijo:
—Madrecita…, tengo mucha sed. Déjeme beber un vaso de agua.
Como si la monja hubiera estado despierta y esperándola, le contesto en seguida:
—Hija: es el demonio quien te ha inspirado el deseo de beber. Si caes en la tentación no podrás comulgar, porque ha pasado la medianoche. De modo que no tomarás agua. Ten paciencia y procura dormir.
Ángela volvió a su cama. Necesitaba buscar otro medio de no comulgar al día siguiente, ya que éste le había fallado. ¡Si la Madre Francisca Josefa quisiera acudir en su ayuda! Ella podía hacer que temblara la tierra a la hora de la misa. Las monjas y las niñas saldrían huyendo de la capilla, inclusive el sacerdote con el copón, y Ángela no cometería la profanación de comulgar y se salvaría.
Claro que también podía confesarse. El sacerdote la perdonaría, pero ella debería decir en qué consistía su pecado, debería decirlo…Cuando llegó por fin la mañana y se levantó, le dolía la cabeza y sentía los labios secos. Sabía que, si comulgaba, en adelante nada sería como antes. Ningún juego resultaría completamente divertido y tampoco seguiría con interés las explicaciones de la maestra en la clase. La confesión era el medio previsto para que los fieles volvieran al buen camino. Algunas veces, cuando la Madre Francisca entraba al confesionario, veía adentro una luz intensa y el semblante de Nuestro Señor, con la cabeza coronada de espinas.
—Ego te absolvo…
En la capilla, la atmósfera era tibia y agradable. Cada niña ocupaba su puesto en la fila de bancas y, adelante, parecían una nube oscura las tocas negras de las religiosas. Ángela se dio cuenta de que formaba parte de un todo grande y poderoso que la protegía, siempre que no quebrantara sus leyes. Comulgar esa mañana sería una desobediencia. No quería cometerla, pero… se hallaba obligada a hacerlo. La Madre Pilar no le quitaba los ojos de encima y le indicaba por señas que se acercara a la Mesa. Sin duda, consideraba un triunfo personal sobre el demonio no haberla dejado beber agua. Ángela comprendió que no podía esperar. Subió la escalinata del altar y las luces de los cirios crecieron, incendiaron el tabernáculo en una sola llama. En sus oídos una voz repetía:
—Quien comulga sacrílegamente, come y bebe su condenación.
Al regresar a su sitio, con las manos juntas, contempló, rígidas y burlonas, las caras de las niñas que rezaban a su lado. Ella no tenía nada que hacer allí, pues había salido de la comunidad. Ya no contaba con su fuerza y su calor, y debería defenderse de los ataques que esta le hiciera. Era una extraña y se encontraba sola.
¿Y quién le aseguraba que, cuando fuera a pasar al lado del confesionario donde el Padre Luis entraba, una vez terminada la misa, no levantaría la cortina de seda morada, para señalar a la que había cometido un pecado tan grande y se hallaba endemoniada? Ya se había formado la fila de niñas y empezaba a avanzar lentamente para salir de la capilla. Estaba frente al confesionario. Ángela lanzo un grito y cayó al suelo desmayada.
Despertó en la enfermería. La Madre Pilar le sostenía cariñosamente la cabeza y le pasaba por la frente un pañuelo empapado en alcohol. Las manos de la monja eran suaves y tibias, y su contacto calmaba a Ángela. Le inspiraba deseos de dormir…
Como apenas había pegado los ojos la noche anterior, quedo sumida rápidamente en un sueño profundo. Debió durar todo el día, pues cuando despertó se encontró sola. La enfermería estaba oscura. Por la puerta entornada, escasamente alcanzaba a distinguir el corredor silencioso. La escalera que conducía a la celda de la Madre Francisca se desprendía de las sombras, blanca y solemne como si por ella fuera a subir una procesión.
Esa escalera atraía a Ángela. Era la misma por donde llegaban los espíritus infernales que perseguían a la Madre. La misma por la que su cuerpo martirizado rodaba cada noche. Tiritando de frío, se acercó. Deseaba rezar ante la Cruz de hierro del camarín, para obtener el perdón de su pecado, y empezó a subir las gradas. A su lado, muy cerca, en las tinieblas, alguien avanzaba también. Si Ángela se detenía, él hacía lo mismo. No podía devolverse porque tenía la seguridad de que un cuerpo se interpondría para impedirle el paso. Su salvación dependía de llegar hasta la Cruz. Necesitaba correr…
Había llegado al rellano de la escalera. Desde ahí Ángela veía la celda de la monja y el pasillo que comunicaba con el camarín. Pero de la celda acababa de salir una figura negra, con los ojos verdes, brillantes en la oscuridad. Ángela distinguió muy bien los ojos…
El estruendo de un cuerpo que caía por las escaleras despertó a las monjas, lo mismo que les había ocurrido a sus antepasados, en el tiempo de la Madre Francisca.
FIN


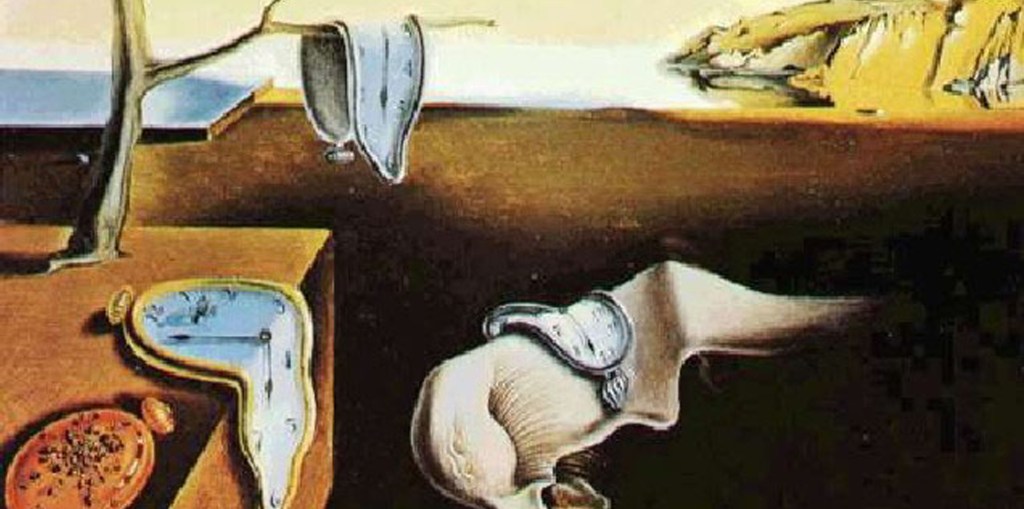



Deja un comentario