Cuando aquella mujer llamó por teléfono para decirnos que quería comprar la casona del pueblo, algo que permanecía dormido desde hacía mucho tiempo se revolvió en mis entrañas y despertó aquellos viejos miedos que, a fuerza de soportarlos, se habían convertido en algo familiar. Mi madre no quiso regresar y mi hermana se encontraba lejos, así que tuve que ir yo a pesar de que hasta la más pequeña célula de mi cuerpo se negaba a ello.
Hacía cerca de quince años que no volvía por allí, pues tras de aquel momento que sería el punto de inflexión en nuestras vidas, mi madre abandonó su plaza de profesora y nosotras, mi hermana y yo, el colegio y las amistades en las que habíamos depositado tantas esperanzas de nuevas y fantásticas aventuras. Así que cuando llegué, al mediodía de un soleado, aunque gélido, martes de febrero, lo hice cargada con mi pesada mochila de recuerdos que me torturaban igual que brasas candentes en mi ánimo, sin embargo, aunque me negaba a acercarme a la casa, mis primeros pasos se dirigieron, sin que yo pudiera evitarlo, hacia ella. No obstante, cuando la vi allí erguida, solitaria y orgullosa en las afueras del casco urbano, todavía conservando casi intactos los últimos arreglos que mi pobre padre había dirigido con tanta diligencia e ilusión, con su remozada fachada de gruesas paredes de casona antigua, casi alegre y jovial, que para nada proclamaba la pesadilla que en su interior albergaba, no me causó tanto impacto como esperaba sentir.
Sin saber cómo, me sorprendí a mí misma con las llaves en la mano que, en contra de mi propia voluntad, ya estaba a punto de introducir en la cerradura si no me hubiera interrumpido una voz a mi espalda:
-¿Es usted María?
Me volví a medias, como si no me atreviera a mirar, y pude observar a una mujer regordeta, de cabello blanco y aspecto bonachón, pero cuya mirada parecía perdida en alguno de los inútiles recovecos de un tortuoso laberinto mental. Por mucho que rebusqué en mi memoria no recordaba haberla visto con anterioridad, lo cual ella intuyó pues añadió:
-No nos hemos visto nunca, pero yo trabajé en esta casa mucho tiempo como asistenta de sus tíos – y señalando la puerta, añadió: – ¿Iba usted a entrar? – Y en aquel preciso instante me di cuenta de lo que estaba haciendo.
-Supongo que querrá verla, ¿no? – afirmé más que preguntar.
-Pues, si quiere que le sea sincera, no tenía muchas ganas, pero una vez aquí…
Lo cierto que su comentario me llamó la atención porque no dejaba de ser curioso que alguien que quería comprar una casa no quisiera verla… pero no le di demasiada importancia.
Dentro el ambiente era polar y opresivo. Nadie se había molestado en tapar los muebles, tanto los antiguos, que ya estaban cuando nosotros llegamos, como los más recientes, que nosotros trajimos, así que aparecían cubiertos por una gruesa capa de polvo dando una sensación fantasmagórica al entorno, a lo que colaboraban con un conseguido efectismo las enormes telarañas que se habían adueñado de todos los rincones. Las ventanas que daban a la calle estaban cerradas, pero las del jardín se habían quedado abiertas y los rayos de sol hacían brillar las motas de polvo que se elevaban flotando en aire a cada uno de nuestros movimientos. Ambas observamos el escenario con una enorme tristeza, sin disimulo alguno, así que, a la señora, de la cual nunca supe el nombre, pues ni yo se lo pregunté, ni ella me lo dijo, se le escapó un suspiro de alivio cuando le propuse:
-Salgamos al jardín. Estaremos mejor sentadas al sol que aquí dentro.
Con todo, cuando me detuve entre las dos luces del zaguán que comunicaba con el exterior, las brasas de los recuerdos se hicieron llamas y una enorme congoja se apoderó de mí. Anduve entre los setos desamparados y los rosales resecos de flores marchitas que se deshacían en polvo con solo rozarlas, hasta llegar a la marquesina del centro, ya prácticamente podrida por los elementos, el tiempo y el abandono, de la que todavía colgaban las ristras de luces de aquella fiesta que nunca se celebró. Y allí, junto al banco carcomido, ya tapado por varias generaciones de césped, todavía podía adivinarse la negrura del charco de sangre por donde se le escapó la vida a mi padre.
-¿Cayó aquí su padre? – preguntó y yo afirmé con un movimiento de la cabeza sin poder articular palabra. – Pues mi niña… allí… sólo unos pocos metros más cerca de la casa…
Al oír aquello la sangre se me convirtió en hielo y un aturdimiento repentino casi me hizo caer al suelo.
-¿Su niña…? ¿Su hija…? – conseguí balbucir.
Se cayó por la ventana de la buhardilla… como su padre… – y levantó la mirada hacia la torre que mi padre había destinado a despacho acondicionándola con unos grandes ventanales para poder escribir a plena luz del día aislado del resto del mundo real y crear así los suyos de fantasía, y a través de los cuales atravesó la sutil frontera entre la vida y la muerte cayendo justo a mis pies, entre el ruido de cristales rotos y el reflejo del sol en la lluvia de estrellas fugaces que se atomizaban contra el suelo tras arañarme en la piel, y aquella pequeña nube que se agrandaba mientras se precipitaba hacia el suelo con un alarido de trueno que ascendía en volumen, por décimas de segundo, hasta chocar contra el césped, en un impacto seco, casi sin ruido, pues todo lo llenaban aquellos gritos de rostros desencajados, atónitos, incrédulos que contemplaron el trayecto desde el ático hacia la nada, y, como entonces, todo se me volvió oscuridad, pero esta vez pude agarrarme de uno de los postes del templete y no llegué a caer… Mi primera intención fue mirar a las ventanas del torreón, pero me obligué a no hacerlo porque sabía que estarían allí, con sus rostros pálidos, sin vida, y sus ojos tristes, llenos de una melancolía infinita… y que me mirarían con sus miradas de súplica… y yo no podría soportarlo…
-¿Se encuentra bien? – preguntó y yo volví a afirmar con la cabeza. – Comprendo que esto sea algo cruel para usted porque también lo es para mí, pero por eso quiero comprar la casa, para liberar a mi niña y que pueda descansar al fin.
-No entiendo – dije casi en un suspiro.
-Dicen que usted los veía… – tuve que sentarme en el banco más cercano. – ¿Es cierto?… ¿Los veía?… ¿Veía a los niños?… – cerré los ojos y me negué a responder. – Mi niña también los veía y un buen día comenzó a cantar una canción que repetía una y otra vez y decía que ellos se la habían enseñado… – Rebuscó en su bolso y sacó una fotografía que me plantó ante los ojos. – Mire, esta era mi hija.
No quería mirar, pero algo más fuerte que mi voluntad me obligó a hacerlo y un grito infrahumano se escapó de algún rincón no explorado de mí misma. Las manos se me aferraron al rostro y comencé a llorar entre alaridos de terror. La mujer me abrazó acariciándome el pelo y me ayudó a volver al asiento mientras me susurraba: “Tranquila, tranquila…” Sacó una pequeña botella de agua del bolso y me dio a beber. Y cuando me vio algo más calmada, volvió a la carga:
-Siento mucho lo que le estoy haciendo pasar, pero es necesario, se lo aseguro… – Miró la foto durante un instante. – La vio a ella también, ¿verdad?…
-Sí… – intenté tragar saliva, pero ésta se negaba a circular por la faringe arañando a su paso como una cuchilla. – Una noche, estaba durmiendo en mi habitación cuando sentí que alguien se sentaba en el borde de mi cama… y que me susurraba una canción al oído, con una vocecita de niña… – suspiré profundamente. – Luego se recostó un poco sobre mí y note como un cuerpo pequeño y menudo… y su aliento era frío, terriblemente frío… y dejó de cantar y me decía algo que no entendía… – volví a suspirar como si se acabase el aire. – Al principio creí que era un sueño, pero una manecita me acarició con delicadeza la mejilla y aquel frío penetró hasta la médula de mis huesos… grité con todas mis fuerzas y me incorporé de un golpe y… y… – señalé la foto que la mujer llevaba apretada contra su pecho… – y la vi… era ella… pero… pero aparecía despeinada, sucia, como si hubiese estado jugando con el barro… el barro… – y comencé a llorar de nuevo, pero con calma, con desahogo. – Ahora lo entiendo…
La mujer me sonrió con tristeza y volvió a acariciarme el cabello con mucha dulzura.
-¿Recuerda la coplilla? – preguntó.
Entonces fui yo la que rebuscó en mi bolso hasta dar con un trozo de papel que guardaba en la cartera y que fue descubierto, firmemente agarrado, en la mano de mi padre cuando cayó desde la torre, un trozo de folio, con una pequeña composición escrita de su puño y letra, su letra menuda y nerviosa. Se lo entregué a ella y lo leyó y, a medida que lo hacía, las lágrimas le iban resbalando por las mejillas. Al concluir, lo releyó en voz alta:
“Oscuras eran las noches
en que los niños dormían
y el jardinero cortaba
las flores que aparecían.”
-Sí… – dijo, – ésta era… Creo que con ella quieren decirnos algo…
-Sí, yo también lo he pensado durante todo este tiempo… y la he leído y releído miles de veces, pero no encuentro su significado… – guardamos silencio mientras ella me devolvía el papel y yo lo guardaba como quien guarda un tesoro. – ¿Y cómo va a liberar a su niña? – pregunté luego. – ¿Qué va a hacer con la casa?…
-Pues no lo tengo muy claro… ¿Quemarla?… ¿O tal vez un jardín donde puedan jugar los niños?… Donde se escuchen las risas de los niños y puedan borrarse los llantos y los gritos que cada noche llegan hasta mí…
Cuando la mujer se hubo ido con mi promesa de comentar su propuesta de compra y la consiguiente destrucción de la casa, me quedé un poco en el jardín, evitando siempre mirar donde sabía que ellos estaban, porque quería despedirme definitivamente de lo que un día prometía ser un bonito sueño y luego se convirtió en una cruel pesadilla. Finalmente me dirigí a la puerta, pero antes de abrir supe que estaban a mi espalda y me observaban, me imploraban que me volviese, que los mirase a sus pupilas veladas y sombrías, pero no lo hice, solo me limité a susurrar:
-Papá, tú también estás, ¿verdad?… Te quiero, papá… – las lágrimas asomaron de nuevo. – Pronto descansaréis. – Y salí a la fría, pero soleada, calle donde la luz borró de golpe la niebla de mis pensamientos…


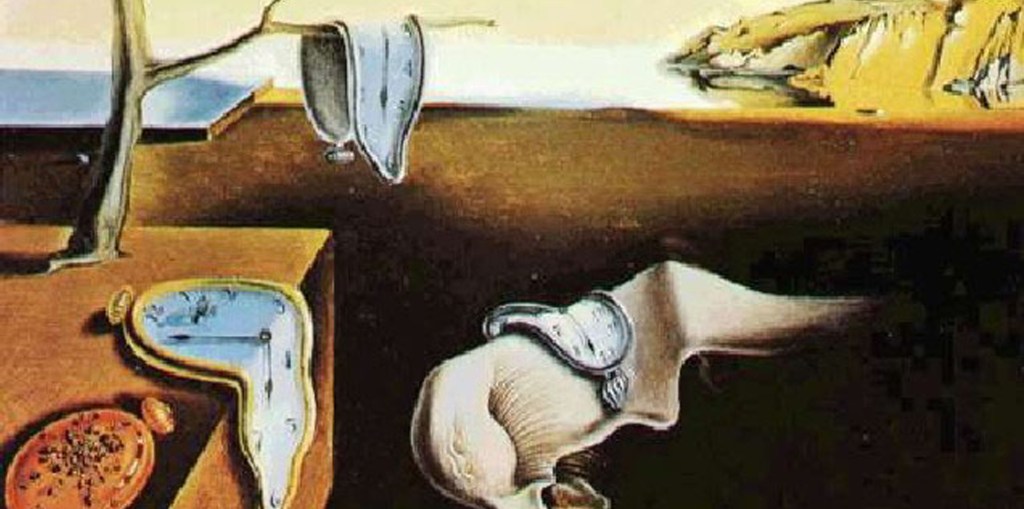



Deja un comentario