Había pasado mucho tiempo del final de la Guerra Civil Española.

Mucho tiempo.
Esta historia, verídica, ocurrió en el año cincuenta y tantos.
Los niños entonces, casi todos los niños, tenían pocos juguetes y agudizaban su imaginación para construírselos. Se hacían cochecitos con cajas vacías, que rodaban sobre carretes de hilo. Pelotas de papel o trapos. Muñecos rellenos de serrín o paja o cualquier componente así de natural.
Todo servía para jugar y divertirse.
Se fabricaban zancos con botes vacíos, de tomate o legumbres. Les hacían un par de agujeros en los lados de la base y les metían unas cuerdas anudadas. Estas cuerdas eran lo suficientemente largas como para sostenerlas con las manos.
Caminaban así, sobre los botes, dirigiendo el caminar con las cuerdas, con las manos. Era una pura y económica diversión.
María tenía 10 años y dos hermanos, niño y niña, menores que ella.
A María le gustaba coser vestiditos a sus muñecas y se sentaba a la puerta de su casa para hacerlo. Una casa en el campo, rodeada de árboles frutales, de montañas verdes, de arroyos de aguas claras.
Sus hermanos pequeños corrían y jugaban por los campos cercanos, donde trabajaban los padres y los vigilaban en la lejanía. Todo estaba en paz, en un hermoso día de primavera.
Hemos encontrado un bote muy majo – dijo el hermano menor a María. Ella ni lo miró. Los pequeños se acercaron a la puerta y, con un clavo grueso que tomaron de la cocina, intentaron agujerear el bote para meterle las cuerdas. Golpearon con piedras y no lo consiguieron. Estaba muy duro. Reían y se esforzaban. María no les hacía caso, aunque recuerda que les dijo:
Dejadlo ya. Padre hará los agujeros. Y nada más. Un estruendo terrible, que derribó parte de la casa. Después, un silencio envuelto en humo. María notó un sabor agrio en la boca y miró a su alrededor espantada. Sus hermanos no estaban. Sus piernas tampoco. Ella contaba que, de momento, no sintió dolor. Sólo un miedo, una incredulidad, una agonía, que le quitó la conciencia y la sumió en la nada. De sus hermanos, un pequeño trozo de bracito del más pequeño. Eso fue lo que le recordó que los niños “estuvieron allí”. Todo lo demás era irreconocible. María, después de cincuenta años, aún tiene secuelas. Unas piernas deformes e inútiles, donde parece que le hayan arrancado la carne a mordisco. Aún no duerme bien. Aún necesita apoyo psicológico a menudo y, sin embargo, cuenta la historia como si le hubiese sucedido a otras personas. Con naturalidad. Como si con eso desahogara algo que necesita sacar fuera. Contarlo para saber que realmente pasó y que le pasó a ella. Le habían aconsejado que pidiese una pensión, que le reconociesen una invalidez… Siempre se negó. Nunca haría pasar a sus padres por la angustia de los interrogatorios. Ellos no quieren recordar. Ahora, además, ya son muy ancianos.
Yo estoy cansada – dice María. – Tengo hijos. Mi marido me quiere como soy y como estoy.
No quiero nada. No me hace falta para comer.
Fue un accidente, una bomba que no explotó en su día y quedó enterrada.
Los niños la encontraron.
Fue un accidente.



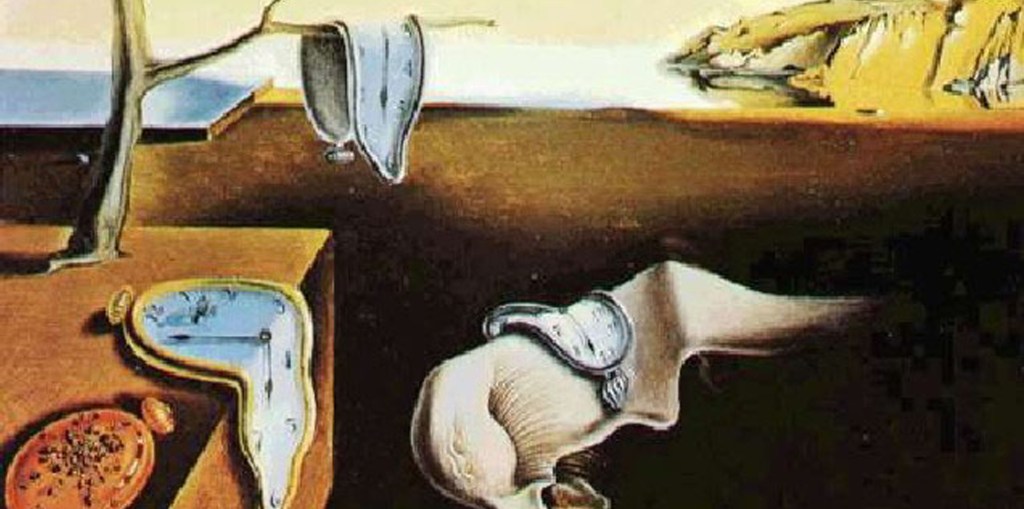



Deja un comentario