Capítulo I

La doctora Manuela Gracia caminó con paso firme a lo largo del escenario hasta llegar al atril. Lo agarró con ambas manos y miró al público, triunfal y orgullosa. Paseó su mirada saltando de cabeza en cabeza y se detuvo un momento en una en particular, de pelo negro y canas incipientes. El director de la universidad poseía una barba densa y blanca, acaso sólo salpicada por algunas apagadas pinceladas de lo que antes fuera negro. Unas pobladas cejas le coronaban los ojos, defendidos por un par de lentes delgadas y circulares. Tenía las manos juntas, sobre el regazo y los dedos entrelazados y jugueteaba con los pulgares. Manuela sonrió hacia sus adentros al ver el aspecto algo desaliñado de su vestuario, claramente puesto a toda prisa y sin prestar atención. Desde aquella posición elevada reparó en que empezaban a aparecer los primeros signos de calvicie en su coronilla. “Siempre tan preocupado”, pensó.
Se quedó un rato mirándolo, esperando su aprobación. Entonces, el director movió apenas su cabeza de manera afirmativa, a lo que la doctora Gracia respondió con el mismo ademán. La doctora levantó la vista, como si quisiera mirar más allá del final de la sala, y habló hacia el micrófono:
– “Después de varias décadas comprendiendo la descomposición molecular, descifrando las poco intuitivas aunque sabias leyes de la mecánica cuántica, después de tanto esfuerzo, de tantas vidas dedicadas con afán, por fin hoy hemos conseguido dar un paso adelante. No es desmesurado considerar este avance a la altura de lo que supuso la invención del coche o el avión en nuestra manera de desplazarnos. Puedo imaginar la emoción de los hermanos Wright cuando vieron que su avión volaba y contemplaron las posibilidades de su invento. Creo haber sentido lo mismo.
Señores, señoras”- y aquí la doctora alzó un poco la voz- “les presento al primer viajante: ¡Laika!”.
Manuela señaló uno de los laterales del estrecho escenario, nada preparado para un evento de tal magnitud. Del lugar hacia donde apuntaba con el dedo apareció un joven muchacho trayendo de la mano, cual crío que acude a la escuela con su madre, una graciosa simia. El doctor Alejandro Villar no tenía pinta de dedicarse a tal profesión. Era bien parecido y tenía un aspecto impecable en su vestuario, ahora cubierto en su mayor parte por la bata. Pero, además, se notaba una piel cuidada, así como el cabello, suave y bien peinado. Su aspecto contrastaba con el del animal: una chimpancé de mediana edad, con una oscura pelambrera, aunque limpia, desgreñada y con enormes ojos.
A todo el público asistente le pareció adorable aquella simpática mona que venía con una mueca de sonrisa en su rostro. Algunas risas se escucharon, aliviando en parte el nerviosismo que se respiraba en la sala. El grácil animal se acercó al dispositivo, sorteando, con más habilidad que el joven doctor, los cables que inundaban todo el escenario hasta llegar al aparato. La máquina en cuestión era una especie de caja metálica de la altura de unos dos metros y con forma de huevo, cuyo interior, vacío en este momento, era claramente visible gracias a la enorme compuerta transparente que poseía en la parte delantera. Tres cables gruesos, revestidos de un plástico protector, rodeaban paralelamente toda la estructura de arriba abajo. El cable central podía ser conectado o desconectado para salvar la apertura de la compuerta. Además, una cajita con componentes electrónicos se situaba en uno de sus laterales, justamente donde todos los cables iban a parar. Y dos pares de bombonas contenedoras se repartían a los dos lados del aparato.
-“Venga, sube”- Alejandro ayudó al chimpancé a subir por la escalinata de apoyo colocada frente a la máquina. Laika estaba entrando por la compuerta delantera, que tenía el tamaño suficiente como para que entrase un hombre adulto corpulento. El doctor Villar cerró la abertura asegurándose de sellarla adecuadamente. Mientras, la doctora Gracia manipulaba los controladores de la cajita lateral con los circuitos. Cuando hubo terminado, cerró la tapa y miró a su ayudante. Éste hizo un gesto afirmativo con la cabeza y ella se dirigió de nuevo hacia el atril:
-“Colegas e invitados, les pido que presten atención a la otra cabina que tenemos al fondo de la sala”-. Al final de la habitación, detrás de la audiencia, se encontraba otro aparato igual que el que había en el escenario. La única diferencia con aquél era que éste se encontraba vacío mientras que el otro contenía ahora a la simia.
El público se dio la vuelta a tiempo para ver llegar corriendo al joven ayudante de Manuela. Alejandro alcanzó la cabina a trompicones. Cuando se hubo recompuesto, hizo una señal con el pulgar hacia arriba hacia la doctora y se puso a manipular la computadora que se encontraba allí mismo. Ésta cambió ligeramente el rostro, más serio ahora, y, con una voz que apenas pudo escuchar el público, dijo: “Bien, empecemos”.
La doctora sintió una tensión en el cuello cuando miró hacia el atril. Abrió su portátil y empezó a teclear rápidamente. Empezaba a notar los nervios. No quería mirar hacia ningún otro lado, ni siquiera al director, aunque estuviese apoyándola. A pesar de todas las pruebas previas, sabía que ésta era la importante. Había tenido que engañar un poco al decir que ya había probado el experimento con primates, aunque eso no era del todo cierto. Tan sólo había realizado pruebas con éxito usando pequeños roedores. Después de tantos años de trabajo, en medio de una crisis económica global y con los escasos fondos de su universidad, era hora de darle un empujoncito al proyecto. Al fin y al cabo, sólo se había saltado un paso en la cadena normal de experimentos y, aunque resultase positivo el que ahora iba a realizar, todavía quedarían muchas pruebas hasta que les dejasen probarlo con humanos. Tan sólo había que conseguir financiación para asegurar el éxito de tanto esfuerzo.
La sala estaba en ciernes y la tensión crecía en el ambiente. Algunos se miraban entre sí, perplejos, otros no podían dejar de mirar a la simia y el resto no sabía dónde debía mirar, si a la cabina con la chimpancé o a la que estaba vacía. Lo que sí hacían todos era callar. Tan sólo se oían el golpear de las teclas del ordenador de Manuela, a veces una tos forzada que se diluía en el rumor del silencio o el crujir de una silla, perdida en la multitud, de alguien que se movía por los nervios.
El joven doctor sí sabía dónde mirar. Una vez hubo terminado los ajustes en su ordenador, clavó sus ojos en Manuela. De arriba abajo la repasaba, como otras tantas veces: la media melena rubia, la cara alargada con barbilla puntiaguda, la nariz prominente aunque no desproporcionada, los ojos celestes y el cuerpo menudo. La admiraba, quería llegar a tener su sabiduría, aprender todo lo que pudiese mientras trabaja a su lado, pero estaba preocupado por el estrés que llevaba soportando las últimas semanas. La conocía bien, la había estado observando durante muchas horas, la había estudiado a fondo y era capaz de apreciar cualquier cambio en su impasible rostro. Él sí notó la tensión de aquel momento. Los ojos de Alejandro percibieron con toda claridad el entrecejo arrugado de Manuela, la voz casi inaudible de sus últimas palabras y el errático golpeo de las teclas de su computadora. “No es nada, todo saldrá bien. Hoy por fin podrá descansar.”- se dijo a sí mismo para tranquilizarse.
La doctora Gracia dejó de teclear de pronto, como si hubiese ocurrido algún imprevisto. Levantó la mirada y, dirigiéndose a la sala, proclamó, con una mezcla de seguridad y fragilidad en sus palabras: “Señoras, señores, agárrense los pantalones”. El doctor Villar no pudo evitar reírse, casi incluso antes de que ella terminase su oración, como previendo el final. Ella apretó un botón de su computadora.
La cabina donde se encontraba Laika empezó a emitir un zumbido como el de los cables de corriente eléctrica, que fue creciendo a medida que pasaban los segundos. Excepto eso, nada parecía moverse, cambiar o brillar. Sólo el interior de la cabina estaba iluminado, pero era una luz apagada por las lámparas del exterior que daban luz a todo el salón. Ni siquiera Laika parecía darse cuenta de lo que estaba ocurriendo o, tal vez, ya estaba acostumbrada. El sonido seguía creciendo y volviéndose más agudo. Pero, justo cuando empezaba a ser molesto, algo ocurrió. De pronto, el cuerpo de la chimpancé brilló por un momento, como un resplandor cegador muy localizado y, acto seguido, ya no estaba.
El zumbido cesó. Todo quedó quieto, nadie movió un músculo. Manuela miró fijamente al público, algo preocupada. El silencio parecía haber sustituido a aquel enojoso sonido, no sólo ocupando su espacio, sino sisando su irritabilidad. El tiempo quedó suspendido por un segundo, una sensación de parálisis recorrió la sala y Manuela sintió que un escalofrío le rondaba la nuca.
Pero pronto la audiencia reaccionó, unos mirando de un lado a otro, otros comentando lo que habían visto. El murmullo creció en la sala hasta que de repente, uno tras otros, como movidos por una intuición telepática, se dieron la vuelta y hallaron, para su sorpresa, a la chimpancé, a Laika, enterita, en la cabina que Alejandro vigilaba.
El murmullo se transformó en bullicio. Manuela sonrió al ver la reacción del público y miró cómo su ayudante sacaba a la mona de su momentánea celda metálica. Laika parecía encontrarse en perfecto estado.
Todo el mundo estaba de pié. El rumor de los comentarios y suspiros de incredulidad se extendía por toda la sala. Muchos se acercaron a la protagonista, la simia; querían tocarla, no con ánimo de acariciarla, sino de comprobar que era real, de carne y hueso; tal vez fuese una máquina o un maniquí. Los profesionales del campo analizaban con el que tenían al lado o en pequeños grupos la situación: miraban primero a una cabina y después a la otra, repasaban los acontecimientos, estudiaban la sala, sus accesos, dónde se encontraban cada uno de los elementos que estaban allí, a la chimpancé, sus características, se preguntaban si habían pasado por alto algún detalle, si todo aquello no era más que un truco. Por su parte, los no expertos no cabían en sí de gozo, se tiraban de los pelos, se frotaban las manos, parecían delirar y sacaban talonarios que firmaban antes de escribir ninguna cantidad en ellos.
Los primeros abordaron a la doctora Gracia con preguntas de todo tipo, intentando comprender cómo lo habría conseguido. Los segundos se abalanzaron sobre Carlos, el director de aquella humilde universidad, que veía cómo su salvación estaba más cerca que nunca. Hubo un cruce de miradas. Carlos miró a Manuela con una sonrisa espléndida, que ésta devolvió con generosidad. Manuela buscó luego a Alejandro. Éste no le había quitado ojo en toda la prueba, salvo para estrechar manos de enhorabuena y para tratar de mantener calmada a Laika, que parecía agobiarse con tanta gente alrededor y estaba más revoltosa de lo normal. Hubo una sonrisa de complicidad entre los dos, de gracias y de satisfacción. Ambos respiraban, por fin, tranquilos.
Manuela se dispuso a bajar del escenario para acercarse más a la gente y poder responder a aquéllos que se le acercaban. El escándalo era ya demasiado alto como para oír las preguntas que le formulaban y, cuando conseguía entenderlas, sus respuestas no llegaban a oírse desde lo alto de la tarima. Así, atravesó el escenario en dirección a las escaleras, que estaban en el lado opuesto. Al pasar al lado de la cabina desde donde Laika había iniciado su viaje, la doctora comprobó rápidamente que ésta estaba fría y desconectó los cables de alimentación. Mientras hacía esto, reparó en que en el suelo de la cabina había una especie de polvo blanquecino, más claro que la ceniza y mucho más fino. Al montar el aparato, no recordaba haber visto tal cosa. Es posible que sólo fuera polvo, algo que había venido dentro de las cajas en las que transportaron el equipo o quizás limaduras del metal que se soltaron al fijar los tornillos. No parecía tener importancia, pero como era una mujer precavida, abrió la compuerta de la cabina, se agachó, recogió el polvillo como pudo y lo guardó en un pañuelo, que fue a parar, bien doblado, al bolsillo de su bata.
No le dio más vueltas, era momento de disfrutar el éxito, el reconocimiento. Se volvió, bajó por las escaleras para charlar con sus colegas y se dispuso a recibir las felicitaciones.
Capítulo II

Manuela se detuvo frente a la gruesa puerta con corazón de metal y recubierta de un fino contrachapado de madera para embellecerla, que imitaba el color y texturas del nogal. Al llegar a ese punto, sintió como si todo el peso de su cuerpo lo cargaran sus hombros, en vez de sus piernas. Se había relajado, no había duda. Algo pesado y pegajoso se había desprendido de ella aquella noche. Por fin sentía que podía respirar sin aquella presión en el pecho. La brisa del cansancio sopló en sus ojos, que se tendían a cerrarse solos.
Sin demora, abrió su bolso, metió la mano y rebuscó un momento. Al poco, sacó un juego de llaves bien cargado. Tenía un llavero compuesto por un trozo de madera liviana, como un pequeño tronco cortado por la mitad y a lo largo, donde se podía leer grabado en uno de sus lados: “Museo de la evolución humana”. En el otro, igualmente grabados, habían dibujados una serie de figuras que imitaban la evolución, comenzando por un simio encorvado con las cuatro patas en el suelo, siguiendo con un par de figuras simiescas cada vez más erguidas, hasta llegar a una figura humanoide con algún tipo de instrumento de caza al hombro. Daban la impresión de ser diminutas figuras de otrora vivientes mamíferos que quedaran carbonizadas por alguna exposición a una fuerte radiación. La evolución simplificada a un llavero.
Manuela seleccionó cuidadosamente una de entre todas las llaves y la introdujo en la ranura de la puerta preparada para tal efecto. Con sumo cuidado, procurando no hacer ruido, abrió la puerta y entró. Sin encender la luz siquiera, recuperó su llave y cerró la puerta con la misma delicadeza. Introdujo de nuevo la llave en la ranura del lado interior de la puerta y dio dos vueltas en el sentido antihorario.
La doctora Gracia se giró y esperó de nuevo para encender la luz. En medio de aquella oscuridad absoluta, se detuvo un instante, aguzó el oído. No pudo oír nada, ni un solo ruido. La noche había caído y la paz de los dormidos se había apoderado del lugar. Sintió una ligera tristeza.
Cuando se hubo recobrado, esta vez sí, encendió la luz del pasillo y empezó a andar. Llegó a la altura de la cocina y entró. Con algo de ansia, cogió un vaso que llenó de agua hasta la mitad. Se lo llevó a la boca y lo tragó lo más rápido que pudo. Entre la tensión de la demostración, el parloteo de la discusión posterior y los brindis de la celebración posterior, se había achispado un poco. Ahora tenía la boca seca. Después de tomarse el primer vaso de agua, tomó un segundo y hasta un tercero. Saciada, abandonó la cocina y recorrió el pasillo hasta el final. Pasó del largo corredor de la entrada al salón y, de éste, girando a la izquierda, a otro pasillo más pequeño que daba al baño y a las habitaciones. Todo seguía en silencio.
Cerró la luz del pasillo y, con cuidado, abrió la puerta del dormitorio. Asomó la cabeza, como queriendo espiar. Esperó a que sus ojos se hiciesen a la noche, que no suele ser siempre tan oscura y escudriñó la penumbra. Encima de la cama, vio la silueta de su marido echado de lado. Su respiración, arriba y abajo, movían las sábanas de manera pausada, apenas perceptible en la negrura. Al ritmo de su respiración, incluso la misma oscuridad parecía desplazarse acompasada encima suya. Manuela no quiso despertarle. Utilizó la tenue luz de su teléfono móvil para quitarse los zapatos de tacón (por qué no se los había quitado antes, es algo que se preguntó en ese momento), entrar, cerrar la puerta, rodear la cama de puntillas y llegar hasta el lado de la cama donde dormía.
En aquel punto, ya no necesitaba más la luz del teléfono, así que lo desconectó. Actuó de memoria y al tacto para desvestirse y ponerse el pijama. Se metió en la cama, caliente gracias a la temperatura corporal de su marido. No quiso romper su plácida y rítmica respiración, entregada a las profundidades del inconsciente donde reina Morfeo, así que evitó darle un beso.
Cuando la doctora cerró los ojos, sintió una especie de frustración, ¡no!, quizás rabia; tal vez ambas. Antes de dormir, le hubiese gustado contarle a su marido todo ocurrido: el éxito de la teleportación con simios, las enhorabuenas, los cheques volando de un lado a otro… la satisfacción. Éste fue el último pensamiento antes de caer en los abismos abstractos de la oscuridad más intensa.
A la mañana siguiente, Manuela se despertó sintiendo la cálida luz del sol. Por el hueco que quedaba entre la persiana y el alféizar de la ventana, dejado adrede, entraba una luz blanca que le acariciaba los párpados de los ojos y las mejillas. Era reconfortante, se sentía plenamente descansada y feliz. Rodó sobre la cama, aún con los párpados pegados, tratando de buscar a su marido con los brazos. Pero en su lugar encontró sólo un espacio vacío. Así, con los ojos cerrados, parecían kilómetros de cama interminable para ella sola. Abrió los ojos. “¿Qué hora sería?”, se preguntó.
El reloj marcaba las 11:12. “Se ve que necesitaba descansar”, se dijo a sí misma. Aunque hoy era día de trabajo, creyó que se merecía no poner el despertador para esta mañana. Sin embargo, ahora tenía que acudir a trabajar, era urgente estudiar la información recogida en la teleportación de Laika del día anterior.
Igual que anoche, en la casa reinaba el silencio. La diferencia era la luminosidad que se repartía por todos los rincones. Con calma, se duchó, desayunó y se preparó para ir a trabajar. Esta mañana no había necesidad de ir con prisas.
Cuando llegó al laboratorio, el doctor Villar ya se encontraba allí. Era un muchacho trabajador y diligente. Se encontraba junto a la jaula de la simia, de espaldas y de rodillas, ofreciéndole algo de comer. Cuando sintió la presencia de la doctora, volvió la cabeza y con una espléndida sonrisa la saludó:
-“Buenos días, jefa”.
La doctora Gracia le devolvió el saludo con otra amplia sonrisa, sin decir nada más. Él se volvió y siguió con lo que estaba haciendo.
El laboratorio era un lugar espacioso y, aunque con pocas ventanas al exterior, bien iluminado. Entrando por la puerta, un perchero hacía los honores de recepcionista. Dos mesas se encontraban a la izquierda con los instrumentos de medida: matraces, mecheros Bunsen, pipetas, probetas y demás. También tenían allí una báscula, un microscopio y un agitador. A la derecha de la entrada, una mesa larga colocada de manera transversal sostenía varios ordenadores. En la pared, una estantería apilaba un sin fin de pequeños cajoncitos con etiquetas que indicaban lo que contenía cada uno. Una pequeña nevera colocada en un rincón de la sala guardaba a buen recaudo las muestras orgánicas. Igualmente, minuciosas etiquetas daban cuenta de lo que contenía cada bote y cada tubo de ensayo. Justo enfrente de la entrada, se encontraban las jaulas. Una jaula grande de barrotes contenía a la chimpancé, que en ese momento cogía la fruta que le estaba dando el doctor y la devoraba. Junto a ella, distribuidas en distintos niveles, jaulas más pequeñas contenían varios grupos de ratones; algunos correteaban por todo el vivero, mientras que otros apenas se movían. Sus rápidas y silenciosas respiraciones contrastaban con la fuerte y pausada respiración del animal de mayor tamaño.
Manuela dejó el bolso encima de la mesa de los ordenadores, se quitó el abrigo, que colgó en el perchero, y se puso su bata. Por un momento, se paró para mirar lo que hacía Alejandro. Era como si el tiempo ya diese igual, cuando se está libre de carga el tiempo se detiene, nada es apremiante. Quiso disfrutar de esa sensación. ¿Se podía llamar libertad?
Mientras meditaba no prestaba mucha atención a lo que hacía su ayudante. Pero entonces reparó en que a éste le estaba costando más de la cuenta hacer que Laika cogiese su comida. Se metió las manos en los bolsillos, pensativa. De pronto, notó que uno de ellos no estaba vacío. Del bolsillo derecho de su bata, la doctora extrajo un pañuelo cuidadosamente doblado. Al principio se extrañó y no logró recordar qué hacía aquello allí, pues no solía guardar sus pañuelos en la bata. Pero pronto se acordó del día anterior.
Con suma delicadeza, lo abrió para que ningún grano cayese. En ese preciso momento, el doctor Villar se incorporó y se dio la vuelta. Se encontró con la doctora mirando fijamente aquel pañuelo que contenía una cierta cantidad de un polvo blanquecino:
-“¿Estás tomando drogas, jefa?”- Le espetó algo alterado aunque divertido el doctor.
-“¿Pero qué…?”- Manuela no pudo terminar la frase. En ese momento, la chimpancé empezó a gritar y a revolverse dentro de su jaula. Alejandro se volvió de inmediato y trató de calmar al animal. La doctora Gracia se extrañó, pues en general Laika era bastante tranquila e inofensiva.
-“¿Qué le pasa?”
-“No lo sé.”- Respondió el doctor Villar sin girar siquiera la cabeza, aún ocupado con la simia. -“Lleva toda la mañana algo intranquila. ¡Incluso me ha costado que comiese! Me estoy empezando a preocupar, aunque parece estar en perfectas condiciones físicas.”
Cuando Laika se hubo tranquilizado, Alejandro continuó con su interrogatorio:
“¿-Y bien?”- Y con un ademán de cabeza señaló el pañuelo.
La doctora se había quedado como absorta viendo a su compañero apaciguando los ánimos del chimpancé. Al recuperarse de su parálisis, sintió algo de vergüenza de sí misma. Llevaba todo el rato con la mano extendida.
Reaccionó:
-“¡Ah!, lo encontré en el suelo de la cabina desde donde se teletransportó Laika.”
-“¡Qué raro! Nunca habíamos encontrado residuo alguno cuando hicimos las pruebas con los ratones. Y ella parece estar en buen estado.”- Con una mano señaló la jaula de la simia. –“¿Qué opinas?”
-“La verdad es que no se me ocurre nada.”- Manuela se encogió de hombros. –“Tendremos que hacer algunas pruebas.”
-“Comprobaré los datos de la teletransportación de ayer.”
La doctora Gracia hizo un gesto afirmativo con la cabeza y se giró hacia la mesa. Lo primero que hizo fue pesar aquellos polvos blancos. Acto seguido, comprobó meticulosamente el tamaño y forma de los granos, intentando determinar cómo de homogénea era la muestra.
Por su parte, el doctor se fue a uno de los ordenadores y se pasó un buen rato repasando la cantidad de datos que la prueba del día anterior había producido. Rendido, hubo de reconocer que no había nada anormal.
-“¿Qué has visto tú?”
La doctora se había quedado un poco pensativa:
-“¡Oh!”- dijo dejando de golpearse el labio inferior con el bolígrafo que había cogido. –“Es una muestra curiosa: todos los granos son idénticos, muy finos y con una estructura cristalina que no soy capaz de reconocer.”- Parecía fascinada con aquél hallazgo.
-“¿Y cuánto pesan?”
-“Unos veinte gramos en total.”
La respuesta pareció golpear a Alejandro, que se volvió hacia el ordenador como un resorte. Manuela quedó esperando, expectante, una respuesta. Él miraba la pantalla de arriba abajo, frenéticamente. Y al poco, sin apartar la mirada del ordenador, dijo:
-“Había pasado por alto este dato porque se encontraba dentro de los límites de medida del aparato. Los consideré como un error en la medida. Aquí los detectores indican una sutil discrepancia entre el peso de Laika y el peso total de los elementos consumidos por la cabina de destino: alrededor de veinte gramos.”
Manuela se inquietó un poco y se revolvió en su asiento. En su rostro, aparecieron las arrugas de preocupación. Alejandro las tenía bien identificadas. Le salían cuando ocurría algo que no tenía previsto. Era en muy pocas ocasiones, ya que la doctora tenía una capacidad inmensa de previsión. Eso también le gustaba, como otras tantas cosas de ella. La capacidad para ver lo que podría pasar en un experimento o explicar las causas de algo que no salieron como habían pensado era una prueba de su inteligencia. Pero lo que denotaban esas arrugas era la humanidad que llevaba dentro, la posibilidad de errar.
Por la cabeza de Manuela pasaban todo tipo de conjeturas. Se había asegurado de medir cada minucioso átomo de aquel animal, habían estudiado su estructura genética, cada proporción de su cuerpo estaba medido hasta una precisión jamás antes estudiada. ¿Qué puede ser esa discrepancia en masa que tenía ahí delante y que los datos también registraron? Eso descartaba la teoría de que esos polvos viniesen en el embalaje o cayesen del montaje de las cabinas.
De pronto, al doctor Villar se le ocurrió una idea que le hizo gracia. Con media sonrisa en la boca, se atrevió a postular:
-“Se me ocurre que podríamos haber olvidado algo en el proceso. ¿Conoce la teoría de los veintiún gramos?”
Manuela se sintió ofendida. Le lanzó una mirada de desaprobación, esperando que fuese tan sólo una broma pesada. No le gustaban esa clase de bromas, sobre todo cuando había tanto en juego.
Pero a Alejandro se le iba borrando la sonrisa poco a poco. Su labio torcido iba perdiendo iba perdiendo su inclinada singularidad para transformarse en anodina recta. Cuanto más lo pensaba, más lo consideraba una posibilidad a tener en cuenta.
Manuela le recriminó antes de que se recuperase para hablar:
-“No digas tonterías. El experimento en el que se basa esa leyenda urbana fue una pantomima. De hecho, no sé si debería llamarse experimento. Eso fue a principios del siglo XIX y, aunque no es excusa para un diseño tan flojo de un estudio científico, ahora sabemos mucho más sobre cómo “piensa” la mente.”- El doctor intentó reaccionar, pero ella lo calló antes de que pudiera decir palabra. –“¡Impulsos eléctricos, no poseen masa!”
-“Yo sólo digo que es algo que no deberíamos descartar. ¿Alguien se ha molestado en repetir el experimento? Como científicos, debemos considerar todas las posibilidades para las que no se nos ocurran argumentos sólidos en contra.”
-“No creo que sea una buena hipótesis de partida considerar una leyenda urbana. Además, me creería más una falta de energía que una falta de materia.”
-“Jefa,”- Y aquí Alejandro adoptó un tono de voz más suave. –“yo sólo sé que conocía bien a Laika. Ayer por la mañana, antes de toda la demostración, era la misma chimpancé de siempre. Sin embargo, hoy, a pesar de ser exactamente el mismo animal (reconozco hasta sus arrugas), no parecía acordarse de quién era; ni siquiera recordaba los signos que le enseñé. Además, con los ratones no nos pasó. Yo diría que sólo ocurre con un animal algo más desarrollado.
La teoría de los veintiún gramos es la única que concuerda con lo que he visto. No quiero llamarlo alma, pero algo no hemos tenido en cuenta, algo no le hemos devuelto a Laika al materializarla de nuevo.”
Manuela susurró sin que Alejandro la oyera: “En eso estamos de acuerdo”. El doctor continuó su argumentación:
-“Si no tiene otra teoría mejor que explique todas las observaciones, me seguiré creyendo ésta.”
La doctora Gracia pareció concederle esa ventaja. Se irguió y cruzó sus manos:
-“Está bien, ahora no vamos a ponernos a medir el peso de personas cercanas a la muerte. Pero sí podemos plantear un experimento para falsear resultados. Dentro de un tiempo, volveremos a repetir el experimento con Laika. Tú enséñale algunos signos claros, no hace falta que sean muchos, sólo para ver si los retiene o los olvida en la próxima prueba. Mientras, repasaremos, reestudiaremos todos los recovecos atómicos de la estructura de nuestra querida chimpancé. Cuando creamos que tenemos toda la información, procederemos. Veremos si observamos de nuevo el polvo y las diferencias de peso.”
El doctor Villar estuvo de acuerdo en el procedimiento. Y se pusieron manos a la obra. Lo primero que hizo la doctora Gracia fue guardar con sumo cuidado la primera prueba, el resultado del primer experimento con mamíferos. Cogió un tubo de ensayo, guardó los polvos allí y los etiquetó cuidadosamente con el nombre del sujeto y la fecha del experimento. Acto seguido, introdujo el tubo de ensayo en una de las cajitas que se encontraban apiladas en la pared, en aquella donde se podía leer “Laika”.
Manuela se fue a casa algo más temprano de lo habitual. Había sido una mañana algo estresante, pues no se esperaba un cambio tan radical en los acontecimientos. Al principio del día estaba plena y feliz, brillaba igual que la luz de aquel espléndido sol. Alcanzar una meta es algo que llena de orgullo a cualquiera. Pero ahora, por la tarde, ignoraba al sol y a su luz. Bien podría haber estado paseando bajo un sombrío día encapotado, que no lo hubiese percibido. Todo lo que había conseguido se tambaleaba de repente, sin avisar. Necesitaba reflexionar.
Llegó a casa y se dirigió directamente al sofá. Se quitó el abrigo y lo tiró a uno de los sillones. Se dejó caer en el sofá, como un peso muerto, y se descalzó. Pronto reparó en que la casa estaba tranquila. A pesar de que aún pasaba luz a través de las ventanas, no se escuchaba ningún ruido. La calma, de nuevo.
Algo le llamó la atención encima de la mesa. Era una carta donde se podía leer en una de sus esquinas “Hospital de Santo Antonio” y, en el centro, el nombre de su marido.
Estaba abierta. Sacó el papel que contenía y pudo leer:
‘Diagnóstico: Cáncer de estómago – Fase: Metástasis.’
Capítulo III

“¿Y ahora qué?”. Manuela no conseguía dormir. En toda su vida no había tenido que enfrentarse a semejante pregunta. Siempre había tenido claro a dónde ir o qué hacer. Desde muy temprana edad, estaba segura de que lo suyo era la ciencia. A diferencia de otros niños que, incluso después de la selectividad no sabían qué rumbo tomar en su futuro, ella intuía que en la investigación se encontraba su horizonte. ‘La niña de los porqués’ le decía su madre en tono cariñoso. “¿Mamá, papá, por qué los pájaros pueden volar y nosotros no? ¿Por qué dan luz las estrellas? ¿Por qué los planetas no y, sin embargo, brillan también en el cielo? ¿Por qué los peces no se ahogan y nosotros no podemos respirar bajo el agua? ¿Por qué no podemos viajar en el tiempo? ¿Por qué nada se puede mover más rápido que la luz?”. El único dilema era escoger la materia, aunque ya se iba decidiendo a medida que se acercaba la hora de la elección. En el momento de marcar la casilla para elegir la carrera universitaria, ya lo tenía decidido: la física era la única capaz de satisfacer, no su curiosidad, sino su gusto por las preguntas y el deleite por buscar una respuesta.
Pero también en su vida lo había tenido siempre claro: su estilo para vestir, la música que escuchaba o los amigos que decidía retener o dejar marchar por el camino. Incluso cuando un chico le gustaba, rompiendo las absurdas normas de comportamiento occidental, ella era quien tomaba el primer paso y se presentaba o le acababa pidiendo un contacto. Así pasó con Lucas, su marido, desde el principio. Donde otros se amedrentaban, él no. Eso le gustó. Él también era un tipo decidido y ambos se unieron en esa determinación.
Pero ¿y ahora? No se había planteado la cuestión de cómo vivir sin él. En su feliz ingenuidad, siempre había pensado en una vida de adorables ancianitos juntos. Su plan se venía abajo. Cuando nos creemos más listos que el azar, éste nos demuestra que el caos no se puede predecir ni, por tanto, controlar. Siempre aparece un camino que puede que no hayamos previsto. Esas incertidumbres por el paso del tiempo la desosegaban.
Esa noche la oscuridad era tan opaca como su futuro. Ni siquiera veía a su marido a su lado. Por un momento, sintió miedo de que no estuviera allí realmente, de que el tiempo hubiese corrido con celeridad y sin previo aviso, para arrebatárselo sin dejarla disfrutar con él de sus últimos días. Se le revolvió el estómago y el corazón se le encogió como una pasa. Tuvo que estirar la mano para tocarlo y confirmar que aún se encontraba tumbado a su lado. Respiró tranquila cuando sintió el volumen de cuerpo donde esperaba encontrarlo.
Cayó entonces en la cuenta del miedo que le había provocado pensar que no podría gozar de sus últimos momentos con él. Los últimos años habían sido anodinos e insípidos, marcados por una rutina que los había alejado. Sí, se daban cariño de vez en cuando y hacían el amor, momentos que los sacaban de su aislamiento para recordar que tenían alguien al lado que los quería; y se sentían algo especiales dentro de este mundo de acumulación material. Pero la mayoría de las veces pasaban uno al lado del otro sin percibirse, casi evitando rozarse, como si fueran parte del mobiliario, muebles móviles que hay que rodear o apartar para llegar a donde quieres. Lo que al principio consideraron una de las alegrías de vivir juntos, pudiéndose contemplar mutuamente cuando apartasen la vista de sus tareas o lanzarse miradas furtivas al cruzarse por los rincones de la casa, acabó marchitándose paulatinamente, escondiéndose bajo el asfixiante polvo de los deberes diarios y perdidos en las turbulentas aguas de las prisas. Las miradas pasaron a un segundo plano, cada vez menos frecuentes “por falta de tiempo” (se decía a sí misma), hasta quedar completamente olvidadas en favor de las obligaciones.
Manuela se sintió decepcionada consigo misma, abatida por aquel pensamiento. Cuando un problema emerge del ponzoñoso fango de la desgracia, todo se relativiza y, al verse obligado a variar las prioridades del día a día, uno acaba desentrañando la madeja de sentimientos, para descubrir lo que brilla en el fondo, lo que realmente le importa. ¡Ah, más que decepcionada se sentía furiosa consigo misma! ¡Cómo pudo olvidar aquello!
Algo triste, buscó en la penumbra a su marido y se abrazó a él. Fue un abrazo suave y temeroso, al principio, con la cautela del que agarra algo frágil y delicado, para convertirse después en un abrazo tierno, desesperado. Su marido, al sentir el abrazo de su esposa por la espalda, reaccionó acurrucándose, como un niño temeroso de la oscuridad que encuentra refugio en los seguros brazos de su madre. La noche ocultó las lágrimas de ambos.
Cuando el sol empezó a despuntar, Manuela abrió los ojos y se descubrió aún en la misma posición, con su marido bien guarnecido entre sus brazo. Una cálida y tenue luz se colaba por los resquicios de la persiana. Todo se encontraba como en una extraña quietud, melancólica e irreal. La onírica atmósfera inspiraba una relajación para el espíritu que ella agradeció. Trató de disfrutar de aquél momento. Aguzó su sentido del tacto para notar el cuerpo de su pareja y le olió el cabello. Era algo que quería memorizar.
Cayó en la cuenta de que también estaba despierto:
-Buenos días. – Le dijo ella susurrándole al oído.
-Buenos días. – Respondió él en un tono suave.
-¿Por qué no me dijiste nada? ¿Desde cuándo lo sabes?
-¿Recuerdas cuando hace varios meses me empezó a doler el estómago al tomar comidas muy pesadas? Al principio no le dimos demasiada importancia, porque asumimos que debía comer menos grasas y fritos, pero el dolor no se me llegó a quitar del todo. Hace tres semanas sentí un dolor agudo cuando estaba en el trabajo y fui al médico. No quise decirte nada porque sabía que estabas preparando tu presentación. Era un momento importante para ti y no quería distraerte. Pensé que no pasaría nada si te lo contaba cuando tuviese los resultados o me hubiese recuperado. Quizás me equivoqué.
-Ains… ¿es por eso que últimamente no cenabas?
Él agachó la cabeza:
-Se agravaba, me dolía e incluso llegaba a vomitar. He perdido el apetito.
Hubo un silencio que pareció durar horas. Ambos meditaban en su mundo personal. No se movían y el abrazo que mantenían se volvió eterno por el tiempo que duró el silencio. Entonces, él tomó la iniciativa:
-Mañana empiezo con la quimio. Hoy iré al trabajo para dejarlo.
Ella no dijo nada, lo entendió. Y, tras una breve pausa, decidieron ponerse en marcha.
Cuando la doctora Gracia llego al laboratorio, se encontró que el doctor Villar había sacado a Laika de su jaula e intentaba hacer que le prestase atención. Movía las manos diciéndole varias palabras en lenguaje de signos. Sin embargo, la simia miraba en todas direcciones, como descubriendo el laboratorio y todo lo que había en él. La doctora se fijó en que tenía los ojos como ausentes.
-Hola. – Saludó ella al entrar.
-Hola. – Contestó Alejandro levantándose del suelo para ir a hablar con la doctora. Hizo un ademán, como dando por perdida la tarea. – No reacciona, no presta atención, se distrae todo el rato. ¡No parece un simio! Casi diría que es un vegetal. – Cogió a Laika y la llevo de nuevo a su jaula. Ella se sentó apaciblemente en el suelo parcialmente cubierto de paja.
-Tal vez debamos escoger un simio nuevo. – Dijo Manuela en un tono plano. Ni siquiera miraba a la cara a su ayudante. Ella, al igual que Laika, repasaba el laboratorio, aunque con cierto aire melancólico. Parecía como si los objetos, harto conocidos, tuviesen un nuevo matiz, una nueva perspectiva en la que no había reparado antes. – Pide un chimpancé nuevo.
-¿Te pasa algo? Estás casi tan ausente como Laika.
-¡Oh, no te preocupes! Es sólo que hoy estoy un poco en mi mundo.
-¿Te apetecería que luego fuésemos a tomarnos algo y me cuentas lo que te preocupa? – Esta frase sonó casi como un ruego en los labios de Alejandro. Ella no pareció darse cuenta.
-No, sólo tengo que pensar, nada más. Quizás no me quede mucho tiempo a trabajar hoy.
-Está bien… – Alejandro alargó un poco la frase y añadió: – Voy a solicitar que traigan otro chimpancé.
La doctora Gracia hizo un gesto afirmativo con la cabeza mientras el doctor Villar salía por la puerta del laboratorio. Ella se quitó la chaqueta y se puso la bata. Se sentó frente a uno de los ordenadores y trató de trabajar. Al poco tiempo se percató de que tan sólo había leído dos correos, anodina información general sobre su centro de investigación y de los cuales no se había enterado. Tomó una decisión y se marchó de allí.
Durante las siguientes semanas, Manuela y Lucas intentaron aprovechar juntos el tiempo, recordar el amor olvidado, recuperar la pasión, disfrutarse mutuamente. Uno trataba de sentir al máximo los últimos días de su paso por esta existencia (si es que hubiera otra), la otra trataba de crear un recuerdo imborrable en su memoria, una especie de fotografía sentimental, más que visual.
Recorrían los lugares que en su juventud, cuando novios, tuvieron un especial significado para ellos. Fueron al parque donde tuvieron esa conversación de cinco horas que terminó de convencerles de que no se aburrirían nunca juntos y disfrutaron de nuevo del atardecer sobre la línea del horizonte de la ciudad bajo sus pies. Allí se besaron por primera vez.
Pasearon por la calle mayor, toda abarrotada de gente: feroces borregos guiados por su avaricia de acaparar. Y ahí, envueltos por la anónima multitud, se sintieron solos, aislados en la vorágine. El mundo se movía a su alrededor de manera frenética, pero ellos habían detenido el tiempo dentro de su burbuja. Veían pasar a la gente, que llegaban incluso a empujarlos en su carrera de obstáculos hasta la siguiente tienda y sentían una distancia insalvable entre ellos y el resto de personas.
También cenaron en el restaurante donde se conocieron, instigados por sus amigos a una cita a ciegas. Nada que desearan, pero que, tal vez por diversión, tal vez por curiosidad, aceptaron. La determinación de ambos no les dejaba solos mucho tiempo. Siempre conocían a gente y ambos habían tenido pareja anterior. Sin embargo, sus amigos parecían comprender algo que ellos no terminaban de ver. Tal y como acabaron las cosas después, estaba claro que sus amigos los conocían más que bien. La velada, como aquélla cuando jóvenes, discurrió afable y entre risas. Pudieron recordar la sensación de comodidad que abrazó sus corazones en la primera cita.
Manuela encontraba nuevas emociones dentro de sí. Una extraña sensación recorría su cuerpo al pasar por todos aquellos lugares llenos de recuerdos. Por un lado, parecía como si pudiera atraer a su corazón todo lo que sentía en aquel tiempo, en la edad de juventud. Sin embargo, filtrado por el cristal de la experiencia y la madurez, todo adquiría una nueva perspectiva, un nuevo significado. Los sentimientos se tornaban más complejos, más sofisticados. Era capaz de disfrutar de los momentos, percibir las sensaciones y saborearlas descubriendo todos sus matices, como el que gusta del vino o la comida poniendo en práctica su bagaje.
Algunos días podían disfrutar de sus escapadas mejor que otros. Lucas, en ocasiones, se veía afectado por los efectos de la quimioterapia y debían dejar a la mitad sus paseos o, incluso, no ir a ningún lado. Eran momentos difíciles para Manuela, instantes en los que se le plantaba en la cara la realidad de la situación. Trataba de no pensar en la enfermedad de su marido, pero en las ocasiones en que lo veía en la cama, sin fuerzas, en que se le caía el pelo a mechones dejando rastros por toda la casa, sentía como un jarro de agua fría, una bofetada en el rostro que la despertaba de su ensoñación.
Mientras tanto, el doctor Villar trabajaba sin descanso en el laboratorio. Se afanaba por enseñar palabras en el lenguaje de signos al nuevo simio. Era un macho y le había puesto por nombre César. Era más joven que Laika y algo más espabilado; un poco rebelde y despistado, propio de la juventud. Era fuerte, sin llegar a ser excesivamente corpulento. Llevaba un largo pelaje bien oscuro, brillante. Sus ojos emitían un resplandor que casi parecían estar analizando a quien lo miraba. Alejandro se sentía algo incómodo cuando César lo miraba de ese modo.
César aprendía rápido, era un simio hábil y listo. Pronto había cogido la dinámica del laboratorio y en pocas semanas, Alejandro le había enseñado a contar, unas veinte palabras en el lenguaje de signos, entre ellas ‘comida’, ‘hola’, ‘adiós’ y ‘gracias’ y a resolver algunos juegos de lógica. También había aprendido algunas palabrotas, cosa que divertía al joven doctor, que se sentía un poco solo ante tanta ausencia de su jefa. La doctora Gracia apenas trabajaba. Sus escapadas con su marido le dejaban poco tiempo para ello y ella no estaba dispuesta a que sus labores mermaran ese aspecto. El doctor Villar intuía que algo pasaba, aunque su jefa no le hubiese contado nada. Querría ayudarla, pero sabía que no debía preguntar. Lo dejó correr, por el momento, y se centró en su trabajo con César.
Los dos primates llegaron a entenderse muy bien. A veces comían juntos e, incluso, el doctor les preparaba algunos juegos sencillos con los que ambos se divertían. De tanto mirar los movimientos repetitivos de Alejandro, el chimpancé aprendió a imitarlo. Y cada vez que copiaba los movimientos de su dueño, soltaba una especie de carcajada sonora y socarrona. Esto le hacía reír a Alejandro.
En una de esas visitas a los lugares emblemáticos de su relación, Manuela y Lucas pasaron por la iglesia donde se casaron. En realidad ninguno de los dos era religioso. Si se casaron allí fue por la tradición, como tantas otras personas. A pesar de ello y de que no lo ocultaban, el párroco los casó sin problema. “Todos tienen su precio para obviar la falta de fe”, Manuela recordó aquellas palabras que se había dicho a sí misma cuando fueron a concretar la fecha de la boda.
En aquella atmósfera silenciosa y reflexiva del templo vacío, se sintieron inundados por la paz. La luz se vertía desde las vidrieras con una tranquilidad atemporal, sin perturbaciones. Hacía brillar los objetos luminosos y jugaba con las sobras de las estatuas. El tenue manto luminoso abrazaba a los visitantes con apacible y cálido cariño.
Ambos recordaron su gran día: ella de largo y blanco, con una sonrisa entre nerviosa y feliz; él, de imponente negro, no podía dejar de mirarla, por lo guapa que la encontraba ese día. Se quedaron pasmados un momento recordando la ceremonia, absortos, como hechizados por el ambiente, sus ojos clavados en los de ella y los de ella en los de él. Se sonrieron con calidez empujados por la atmósfera y se dieron un apasionado beso.
-Yo te sigo queriendo. – Dijo Manuela. Y sus palabras parecían apagarse según las pronunciaba.
-Yo también te quiero. – Respondió él emocionado.
-¿Cómo nos ha pasado esto? – Manuela habló en voz alta, aunque no sabía si era una reflexión propia o una pregunta directa y, mucho menos, si quería escuchar una respuesta.
-Enterramos nuestro amor bajo la tierra seca de las ocupaciones y, encima, le pusimos la pesada losa de la indiferencia.
Manuela lo miró y en sus ojos brotaron unas lágrimas que no terminaban de decidirse a germinar.
-No dejaré que nos pase esto. – La mirada triste de Manuela descolocó a Lucas. La frase sonaba casi a una súplica, pero su mirada poseía un aire de decisión que él no supo descifrar.- ¿Cómo voy a vivir sin ti ahora?
Lucas se apiadó de ella:
-Vivirás recordándome. Pero vivirás.
Al día siguiente, la doctora Gracia llegó temprano al laboratorio. El doctor Villar se extrañó de verla por allí, aunque por una parte se alegró. La doctora quiso ver los progresos de su ayudante con el chimpancé. Éste le enseñó todo lo que había conseguido y le habló de lo interesante que era César. Ella no se mostró demasiado impresionada. Por el contrario y sin apenas dejar a Alejandro terminar su exposición, Manuela le comentó que había llegado el momento de hacer el experimento. Alejandro reaccionó de una manera inesperada para, a estas alturas, la ya agotada doctora:
-No estoy seguro de que quiera seguir adelante con todo esto, Manuela.
-¿Qué te pasa, Alejandro? ¿Qué es lo que te preocupa ahora? – La doctora trató de mostrarse comprensiva, aunque se sentía impaciente.
-¿Qué pasaría si, al hacer la teleportación, volviese a pasar lo mismo que con Laika? ¡Perderíamos también a César!
-Te recuerdo que Laika sigue viva y en buen estado de salud. Nosotros no le procuramos ningún daño, no la herimos.
-No, sólo le arrancamos el alma. La degradamos en la escala animal, ¡peor, la redujimos a sus meros instintos naturales! Y le quitamos todo lo que era. – Hizo una pequeña pausa – Lo he pensado y no quiero lo mismo para César.
Estas palabras las soltó casi susurrando, sonaron como un lamento, como una disculpa ante alguien que no estaba allí. Alejandro bajó la cabeza, apesadumbrado.
-No empieces con esas cosas. – Le espetó la doctora – No sabemos lo que pasó. Tenemos que averiguarlo y la única manera es llevar a cabo el experimento.
Alejandro puso ojos de cordero suplicante:
-Lo siento, jefa, pero no puedo seguir con esto. Si está dispuesta a hacerlo, no podré impedírselo, pero puedo negarme a colaborar. Adiós.
Y se marchó por la puerta sin esperar la respuesta de Manuela.
Ésta no tuvo tiempo de reaccionar y se hubo de conformar con balbucear algunas palabras que no terminaron de formarse en su boca. Le fastidió bastante aquel berrinche de su ayudante. Cuando Alejandro se fue, el laboratorio pareció quedar desierto. Ella miró el amplio espacio donde trabajaban, las mesas inertes, a los animales ausentes en sus jaulas y no pudo evitar sentir una soledad como humana. Era un sentimiento de estar alejada de toda especie, entre un orgullo de superioridad con respecto a los demás animales y una tristeza del que se siente incomprendido e incapaz de comprender al resto. Cierta angustia recorrió su cuerpo.
Ahora no podía detenerse a meditar, tenía que continuar, el tiempo corría en su contra. Un plan se empezaba a fraguar en su mente y debía de comprobar qué había pasado con la prueba de Laika. A pesar de la ausencia del doctor Villar, se dispuso a preparar el experimento con César.
Sacó al chimpancé de su jaula y lo llevó a la sala donde se alojaban las cabinas. Siguió el mismo procedimiento que el día de la demostración. Ahora, en solitario, ella tenía que hacerlo todo, pero ya lo había repetido suficientes veces como para seguir los pasos de manera mecánica. Metió a César en una de las cabinas, comprobó que se le había hecho el análisis químico exhaustivo, se aseguró de que los tanques contenían los elementos suficientes, de que los cables estaban bien conectados y conectó el ordenador.
La luz de los fluorescentes era deslumbrante. Su resplandor azul cegaba los ojos y ponían nervioso al chimpancé, que se revolvía en su jaula. A la doctora Gracia le picaban un poco los ojos debido a la claridad de la luz y al nerviosismo. No dejaba de rascárselos.
Cuando terminó de teclear los comandos necesarios, levantó la cabeza y miró hacia una y otra cabina, como preocupada por que César se hubiese desvanecido sin previo aviso o se hubiese escapado. Antes de activar el botón de encendido, tuvo un momento de duda. Después, recordó a su marido y se decidió. Pulsó el botón.
La cabina donde estaba el chimpancé se iluminó. Éste se inquietó un poco y miró a la doctora con cara de súplica. Ya no había vuelta atrás. Es un pestañeo, el animal había desaparecido de una cabina y se había materializado en la otra.
Manuela se acercó corriendo a la cabina de origen y la abrió. Miró al suelo. “El polvo blanco, de nuevo”. César, en la otra, se movía inquieto, ansioso de salir de aquél encierro. Ella lo miró, como buscando una respuesta. Impaciente, corrió hacia él, le abrió la compuerta y el chimpancé pudo salir. Hubo de esperar a que se tranquilizase para hacer la prueba. Pero, en cuanto el animal se calmó, ella le habló en lenguaje de signos: “Hola”. No hubo respuesta. No se dio por vencida: “Comida”. Nada, César parecía estar ausente.
Sin poder contener la rabia, Manuela sintió ganas de golpear al inocente chimpancé. Se detuvo a tiempo, cuando ya tenía la mano levantada, y rompió a llorar desconsolada y amargamente.
Capítulo IV
María Nikopolidis estaba distraída en su laboratorio. Era ya tarde y se entretenía alternando búsquedas por internet de vídeos cómicos con la lectura de artículos sobre historia mundial contemporánea. Mientras, escuchaba música. Había pasado de Vivaldi, Bach y Ólafur Arnalds, mientras trabajaba, a Niravana, U2 y Muse. No sabía por qué estaba todavía allí si ya no estaba trabajando. A veces, dejando pasar el tiempo, pensamos que tal vez nos llegue la inspiración y nos pongamos manos a la obra. Casi siempre es tiempo perdido.
Había decidido irse. Estaba apagando el ordenador y recogiendo sus cosas, cuando sonó el teléfono del laboratorio. “Un poco tarde para sonar”, pensó. Pero, algo titubeante, lo cogió:
-¿Sí?
-Hola, ¿la doctora María Nikopolidis? – Al otro lado de la línea, sonaba la voz de una mujer.
-Sí, soy yo. ¿Qué desea?
-Soy la doctora Manuela Gracia. He leído sus trabajos y quería hacerle unas cuantas preguntas. – Hubo un segundo de duda. La doctora Gracia tomó eso como un signo. – Lo siento, ¿llamo en mal momento?
-No, no se preocupe. – María decidió ser amable. – Dígame, ¿qué quiere saber?
-He leído los dos artículos que ha publicado en los últimos meses sobre registros de memoria, me interesan mucho. Pero no me andaré con rodeos, sé que su empresa pertenece al gobierno. ¿En qué punto están realmente?
La actitud de Manuela le pareció agresiva y María empezó a desconfiar. Se quedó un momento sin saber cómo reaccionar.
Enseguida, la doctora Gracia se percató de su error y trató de corregirlo:
-Puede confiar en mí… a nosotros nos financia Bastergo. Quizás haya oído hablar de mi trabajo: teleportación.
La doctora Nikopolidis pensó un momento y cayó en la cuenta de con quién estaba al teléfono:
-¡Ah, sí, ahora caigo! Perdone, pero en estos casos hay que tener cuidado. Ya me extrañaba a mí que alguien de fuera pudiese conseguir el número de mi laboratorio. He escuchado sobre su trabajo. Muy prometedor.
-Es más que prometedor, no sé si me entiende. Es por eso que le pregunto en qué punto están. Sospecho que van más avanzados de lo que han publicado.
-Sí, tiene razón. Ya sabe cómo funcionan estas cosas. En realidad hemos conseguido algo más que extraer cierta información del cerebro de un ratón e implantarlo en otro. Lo hemos probado con mamíferos superiores: perros y gatos.
-¿Cuándo lo probarán con primates?
María resopló:
-Bueno… me temo que eso requerirá tiempo. Es algo delicado dar ese paso, ya me gustaría. Ahora mismo estamos haciendo la solicitud, pero no sé cuánto tardará. Tal vez debamos entregar más informes y hacer más pruebas.
En cuanto Manuela sintió que la doctora Nikopolidis se relajaba, pasó instintivamente a tutearla:
-Yo podría conseguir que trabajases desde este momento con primates. ¿Qué me dices a ello?
Ante tal cuestión, la doctora Nikopolidis se sintió turbada. Primero, no reaccionó. Después, repasó lo que le había dicho y se le pasaron por la cabeza varias ideas. Se debatía entre si aquello era algún tipo de prueba de sus superiores, que querían comprobar su fidelidad, si era una oportunidad para dar el siguiente paso en su investigación o si era una propuesta de colaboración. Instintivamente, miró a uno y otro lado de su laboratorio. Incluso asomó la cabeza por la puerta. Nadie parecía estar cerca. Aún así, fue prudente en su respuesta:
-¿A qué se refiere?
-Te estoy proponiendo que colabores conmigo. Te propongo más: que vengas a trabajar aquí, a mi laboratorio, contratada, por supuesto.
Con sus sospechas confirmadas, María casi no pudo contener la emoción:
-¿Es esto una oferta real o es una posibilidad?¿Tengo que pasar por algún trámite?¿Hay alguna…?
-Sólo tienes que decir sí o no.
-Eh… sí, claro que sí.
-Bien, te escribiré un e-mail con todos los detalles. Quiero que empieces a trabajar desde la semana que viene.
-¡Pero si hoy es viernes!- María se empezó a sentir un tanto agobiada.- ¿Se refiere a empezar el lunes?
-Eso mismo. Mañana recibirás el resto de las instrucciones. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta la semana que viene.
La doctora Gracia colgó el teléfono, satisfecha. Una pequeña luz de esperanza se encendía en el horizonte y no podía evitar sentirse emocionada. Sonrió.
Justo entonces, apareció por la puerta Carlos, el director de la universidad. Ciertamente, traía cara de pocos amigos. Manuela ya lo conocía, con su ceño fruncido, intentaba resultar amenazante. Pero, cuando se llevaban tantos años trabajando con él, sabías que sólo era fachada. Su carácter afable hacía imposible que puedieras imaginarlo como algo peligroso. Por ese motivo, su actitud resultaba algo cómica. Si bien, tenía que tomárselo en serio, porque podría molestarse.
El director habló con voz grave:
-Hola, primero de todo, siento lo de tu marido.
-Sí… gracias.- Manuela agachó la cabeza. Recordarlo aún le dolía.
-En segundo lugar, Alejandro pasó por mi despacho hará como una semana. Dijo que iba a dejarlo…
Carlos prefirió esperar una respuesta a seguir. Ella no tardó en reaccionar:
-Hemos tenido diferencias.
-¿Pero no estábamos cerca de conseguir algo? Todos nuestros beneficiarios nos han aumentado la financiación, esperan resultados definitivos para este año. ¿Qué vas a hacer sin él?
-Lo siento, Carlos, conseguiré los resultados que necesitas, no te preocupes- La doctora Gracia hablaba con seguridad. Se había puesto de pié para hablar con el director.- Hemos tenido… algunas dificultades que no habíamos previsto. Estoy tratando de solucionarlo y ahora mismo acabo de encontrar otro colaborador. Se incorporará este mismo lunes.
El director de la universidad apretó los labios y se quedó ahí pasmado un momento, pensativo, con la mirada tras sus oculares fija en Manuela. Ella no supo interpretar si estaba enojado, sospechaba algo o las dos cosas.
-Déjalo en mis manos.- dijo Manuela cálidamente.
Las palabras de la doctora mellaron la coraza que se había puesto Carlos. Y éste rompió su silencio:
-Está bien, pero quiero resultados. Envíame un informe cada dos semanas sobre los avances. Y, por Dios, ponme al día de lo que está pasando, aunque sean malas noticias.
La doctora Gracia había temido problemas a su iniciativa, pero, después de esta conversación, la verdad es que se encontraba más tranquila: podía concentrarse en su objetivo. Era algo que beneficiaría a todos, no había razón para no continuar.
Justo antes de que el director saliese por la puerta, Manuela cayó en la cuenta de que le faltaba pedirle una cosa:
- Carlos, necesito otro chimpancé.
Él se dio la vuelta airado:
-¿Otro?
Hubo un cruce de miradas. Ella parecía suplicar, mientras que la de él era de incredulidad. No quiso pensar, se rindió y confió en el savoir faire de la doctora con quien había trabajado tantos años. Necesitaba creer que estaban cerca de algo, después de la gran demostración ante los inversores. No era momento de discutir, sino de actuar. Aceptó con un ademán de mala gana y salió por la puerta.
Durante el fin de semana, Manuela se dedicó a su marido. La quimioterapia se empezaba a notar: el pelo se le caía a mechones y algunos días lo veía cansado y abatido. Aunque no le tocaba a ella la parte más complicada, sentía como si le hubieran impuesto una pesada carga encima de los hombros. Nunca había tenido la sensación de tener que soportar un peso que no quería llevar. Pero, en esta ocasión, no lo había decidido, había venido. Se había olvidado de lo cómodamente que vivía.
El lunes llegó la nueva colaboradora al laboratorio. La doctora Gracia estaba al teléfono, solicitando un nuevo espécimen de simio, cuando María Nikopolidis apareció por la puerta. Llevaba unos cuantos clasificadores cargados a rebosar y una mochila que parecía bien pesada, ya que se encorvaba para soportar su peso.
La impresión de Manuela, que era la primera que vez la veía, fue de sorpresa. Se alejaba bastante de lo que había pensado. Era joven para los logros que ya había cosechado, tanto los publicados como los no publicados (si todo lo que se decía era cierto). Era una chica morena de pelo corto, bastante resultona, casi no usaba maquillaje ni abalorio alguno. Si la hubiese visto por la calle, jamás se hubiese atrevido a pensar que trabaja en ciencia ni, por supuesto, que era tan buena en lo que hacía. Una construcción mental bastante extendida en la población, sobre todo en aquéllos que no están metidos en la investigación. Aunque incluso estos últimos, imbuidos en la sociedad, no están exentos de ello: todo lo malo acaba por pegarse.
Con pantalones vaqueros que parecían a punto de caérsele aunque nunca llegaran a hacerlo, una camiseta sencilla y aspecto esmirriado, Manuela tuvo la impresión de que se desvanecería en cualquier momento. ¡Qué impresión se llevaría más tarde, al verla comer! Devoraba todo con lo que se alimentaba casi sin respirar, como quien no quiere perder el tiempo y tiene un hambre atroz. Desde luego, el aspecto de esta chica era capaz de tirar abajo muchos prejuicios e ideas preconcebidas.
Pronto se recuperó la doctora Gracia de su impresión. Estaba acostumbrada a ver los más pintorescos personajes trabajar en su campo. Le dio la bienvenida con la mano y le señaló la mesa de los ordenadores. Mientras, ella terminaba su conversación telefónica.
María se dirigió hacia donde le habían indicado, dejó los archivadores primero y, luego, la pesada mochila. Resopló cuando ésta cayó en el suelo y estiró la espalda. Miró a la doctora Gracia y, viendo que estaba ocupada, se dedicó a inspeccionar el lugar. Cotilleó la jaula vacía en la que se habían encontrado Laika y César, los ratones que correteaban en sus jaulas y una mesa llena de artículos, notas, diseños y aparatos de laboratorio. Revolvió entre los artículos, que se trataban todos sobre el registro de memoria, y encontró uno que ella había firmado. Lo cogió, lo ojeó y, con una sonrisa burlona y un gesto de negación, lo volvió a dejar en la mesa.
Entonces reparó en que, en un hueco de la pared, había colgada una solitaria fotografía. En ella aparecía la doctora Gracia junto a un joven que la doctora Nikopolidis no llegó a reconocer (aunque le pareció mono). Estaban los dos como custodiando, uno a cada lado, una especie de cápsula con forma de huevo de la altura de una persona. Ambos llevaban una sonrisa espléndida.
Justo en ese momento, Manuela colgó el teléfono.
-Así que ésta es la famosa cápsula teleportadora…- Dijo la muchacha con atrevimiento sin apartar la mirada de la foto.
-Sí, una de ellas.- Respondió Manuela, que se había vuelto hacia ella.
-¿Puedo verla?
-Te cansarás de ello. En la misma sala donde las guardamos, están nuestras máquinas y también pondremos las tuyas. Tiene un sistema de refrigeración propio y de seguridad. Si necesitas que compremos algo, sólo tienes que decirlo.- Y añadió.- Yo también espero que me muestres lo que haces.
María se dirigió entonces hacia la mesa donde había dejado sus cosas y empezó a desempaquetar. No pareció escuchar la última frase o no quiso darse por enterada.
-Me dijo que podría experimentar con simios, pero aquí no veo ninguno.- Y señaló la jaula.
-Mañana llegará. ¿Cuándo podremos empezar a hacer pruebas?
-Bueno, primero tengo que instalar todas las máquinas. Teniendo en cuenta la capacidad cerebral de un chimpancé, necesitaré utilizar mucho más almacenamiento que de costumbre. Tal vez tengamos que adquirir nuevo equipamiento. Hasta que lo configure y todo esté bien preparado, pueden pasar un par de meses. ¿A qué viene tanta prisa?
La doctora Gracia la miró con un gesto grave. No dijo nada. En vez de eso, fue hacia un ordenador, encendió la pantalla y rebuscó un momento.
María la miraba con algo de asombro. Le parecía un poco arrogante, aunque ella no se dejaba amilanar tampoco. Había algo extraño en el comportamiento de su nueva jefa, pero le era difícil averiguar qué conociéndola desde tan poco tiempo. Se afanaba por escudriñar su figura en busca de pruebas. Manuela iba impecable, casi como una ejecutiva. Debajo de esa bata blanca, vestía pantalones de tela y una camisa morada. Sólo un detalle, que podría ser una coincidencia, le escamaba. Era algo que a un hombre seguro se le escaparía y a la mayoría de las mujeres también, en un primer vistazo: aunque su pelo estaba perfectamente cepillado, las puntas de su cabello no mostraban un cuidado acorde. Es decir, se peinaba bien por las mañanas, pero, en general, había una muestra de falta de tiempo. Este hecho le pareció a la joven incongruente.
Manuela reclamó su atención y le pidió que mirase la pantalla. En ella, aparecía un vídeo de la investigadora junto a un chimpancé, al que tenía puesto en una cápsula como la que había visto en la fotografía. Eso a un lado de la pantalla, al otro, en la misma imagen, se veía otra cápsula gemela vacía. La cámara estaba colocada a la altura de una persona, de manera que podía recoger toda la escena a la vez. La doctora Gracia estaba colocada frente a un ordenador y lo manejaba frenéticamente. En un momento dado, paró y miró a la cámara de vídeo durante un segundo. Entonces, volvió su vista de nuevo al ordenador, pasando por la cápsula de corrido, y apretó un botón del computador. Unos instantes de tensión, sin movimiento, un destelló que deslumbró la pantalla entera y, cuando se recuperó la imagen, el simio ya no se encontraba en la primera cápsula sino en la segunda, la que estaba vacía.
La doctora Nikopolidis se sintió excitada. Había escuchado sobre la teleportación, pero no pensaba que estuviese un estado tan avanzado. Empezaba a sentirse motivada para emprender el trabajo.
El vídeo terminó cuando Manuela, en la pantalla, fue a rescatar al chimpancé de su cautiverio:
-Verás,- le dijo volviéndose hacia ella- hay un problema en el proceso de teleportación. Conseguimos enviar la información de todos los átomos de su cuerpo de un punto a otro. Lo reconstruimos tal y como estaba. Sin embargo, parece ser que esto no es suficiente. No llegamos a reconstruir sus recuerdos, su mente. Quiero que tú hagas eso por nosotros, quiero que extraigas la información de su cerebro y luego se la vuelvas a imprimir.
El rostro de María se iluminó. Había un problema serio que resolver y su investigación encajaba en ello. Era una oportunidad para seguir desarrollando su trabajo, tenía un objetivo y le permitiría avanzar en la búsqueda. No podía estar más ilusionada. Sin dudar, respondió a su nueva jefa que empezaría en ese mismo instante, estudiando todo el proceso de la teleportación.
La doctora Gracia no se esperaba tal entusiasmo, pero se alegró. El tiempo corría en su contra y era reconfortante para ella y su carga que las personas que la ayudaban mostraran diligencia. Por primera vez en algún tiempo, sonrió de alegría o tal vez de descanso. Le dio a su nueva ayudante todas las notas y resultados que habían obtenido para que empezase a estudiar.
Las semanas pasaron rápido a partir de entonces. María trabajaba sin descanso, todos los días se afanaba en su tarea. A la vista de tal dedicación, era difícil pensar que se trataba solamente de algo impuesto. Manuela estaba tan sorprendida como encantada y orgullosa por su descubrimiento. De vez en cuando, algún día inesperado, la nueva colaboradora solía ausentarse sin dar ninguna explicación. No era importante mientras cumpliese con lo suyo. Manuela le dejó hacer.
Por su parte, ella trataba de pasar todo el tiempo que podía con su marido, aunque no descuidaba el trabajo. Su tarea consistía en aprender lo que había hecho la doctora Nikopolidis. Era de crucial importancia entender el proceso, a modo de encontrar una solución óptima al problema que creaba la teleportación.
Sin embargo, su marido, según pasaban los días, se sentía cada vez peor. Día a día Manuela se daba cuenta de que le mermaban las fuerzas, de que se sentía cansado, comía menos y adelgazaba rápido. Él argumentaba que se debía a la quimioterapia, pero su mujer iba notando disminuir el brillo de sus ojos. La vida se le escapaba con cada lágrima que ella vertía.
Poco a poco, la atención a su marido iba llenando los días de Manuela. Lucas se sentía indispuesto en muchas ocasiones y no se levantaba de la cama, excepto para ir al baño a hacer sus necesidades o vomitar. Más que compartir el tiempo con él, ella le daba asistencia física y moral. Manuela no era creyente, pero muchas veces sentía la necesidad de rezar. Llegó el punto en que tuvo que ocupar la mayor parte de sus días en ayudarlo y esto la dejó sin momentos para ir al laboratorio.
Viendo que no podía atender los dos asuntos, que consideraba de igual importancia, se vio obligada a hacer lo que había estado posponiendo mucho tiempo. En un rato de calma, en que su marido descansaba en la cama después de haber pasado una de las peores noches, Manuela cogió el teléfono y marcó. Una voz masculina contestó al otro lado:
-Hola, jefa.
-Hola, Alejandro.
-Me sorprende que me llame. Siempre di por supuesto que sería yo el que acabaría cediendo. ¿Qué ocurre?
-Verás…- No le dio tiempo a continuar. Alejandro la interrumpió.
-Ah, me enteré de lo de tu marido. Lo siento de veras.- El muchacho se mostraba realmente compungido.
-Sí, gracias…- Una vez más, se lo recordaban.- Verás, necesito tu ayuda. No puedo cuidar de mi marido y trabajar al mismo tiempo.
-Esto no es normal, jefa. Tomaste la decisión de pasar los últimos momentos que os quedasen disfrutando con Lucas. Sin embargo, ahora estás preocupada por el trabajo. Sé que tu marido está en fase terminal y puede ser cuestión de meses. ¿Por qué no deja el trabajo un poco? Al fin y al cabo, impresionó a los inversores, no le dirán nada según está la situación. Se merece un descanso.- Dijo, al fin, de forma comprensiva.
-Sí, es verdad, necesito descansar, pero no puedo ver así a mi marido.
-Se siente culpable, ¿no es así? Ha invertido mucho tiempo en la dichosa máquina, tiempo que ha extraído de su matrimonio pensando que podría recuperarlo cuando terminase. Pero ahora se da cuenta de que eso no ha llevado a ninguna parte, porque siempre surgen imprevistos. Más le hubiera servido aprovechar su tiempo y poder continuar con su trabajo después, sin remordimientos. No sirve de nada intentar que llegue a algo antes de su muerte sólo para justificarse a si misma.
La actitud crítica de Alejandro estaba irritando seriamente a Manuela, a pesar de que éste tuviese razón.
-Creo que mi trabajo sí ha servido para algo, después de todo. Creo que puedo salvar la vida de mi marido y, a la postre, la de muchos más. Sería un método revolucionario para el tratamiento de enfermedades. ¡Qué digo tratamiento, CURACIÓN!
El joven doctor se sobresaltó. Al principio no pudo entender lo que quería decirle, pero luego comprendió la gravedad del problema. Su jefa estaba perdiendo los papeles:
-Creo que has olvidado lo que le pasó a Laika. ¿Es que a César no le pasó lo mismo?
-Sí.- Tuvo que admitir la doctora.
-¿Lo ves?, es peor que matarlos. ¡Les robamos el alma!
-No, tan sólo le quitamos sus recuerdos. Si conseguimos devolvérselos, serán de nuevo ellos mismos.
-Lo dije una vez y se lo repito ahora: no puedo participar en eso.
-Lo sé y no te lo pediría si no creyese que tengo el problema atado. Sin embargo, no tengo otra alternativa. No sé de otra persona que pueda llevar a cabo el experimento aparte de mí. No sé qué más hacer. ¿No querrás ayudarme?
La voz de la doctora sonaba realmente desesperada. Alejandro empezó a sentir chispitas de compasión por su querida jefa. Pero aún no era excusa suficiente. Se sentiría culpable si el experimento fallase. Además, no estaba seguro de que sólo se tratase de los recuerdos. Había algo vacío en la mirada de los chimpancés después de la teleportación. ¿Qué pasaría con un humano? Era incapaz de predecirlo y, a decir verdad, sentía miedo.
Estuvo un rato pensando cuando, de pronto, escuchó a Manuela llorando:
-Alejandro, por favor, esto me está superando. ¡Ayúdame!
Era la primera vez que la escuchaba llorar. Ni siquiera la había visto nunca triste. Era una mujer que siempre se mostraba fuerte y decidida ante las adversidades. Esto era lo último que se esperaba. La llama de la compasión se encendió definitivamente en el pecho del doctor Villar, derritiendo cualquier oposición que se hubiera planteado.
-Está bien, te ayudaré.
Capítulo V
Cuando el doctor Alejandro Villar atravesó la puerta de su antiguo laboratorio de la mano de un nuevo chimpancé, encontró a la doctora María Nikopolidis escuchando la música de Credence Clearwater Revival mientras trabajaba. El sonido inundaba todo el espacio del laboratorio como repleto por una nueva luz. Alejandro lo recordaba bien, no hacía tanto que se había ido. Aparte de las nuevas pertenencias de la recién incorporada, todo seguía en su sitio. Y, sin embargo, todo parecía distinto con aquella música sonando. La sala, principalmente blanca, se sentía más viva. Los compases invadían el laboratorio como una niebla cálida.
La doctora Nikopolidis parecía estar bien concentrada, alternando entre los artículos que tenía esparcidos por la mesa y el teclear algo en el ordenador. Pero, además, ¿estaba bailando? Sutilmente parecía moverse al ritmo de los compases que salían de los altavoces del ordenador. Alejandro se quedó un momento parado, estático, hechizado por esa música agradable e hipnotizado por aquellos apenas apreciables vaivenes del cuerpo de su nueva compañera .
Enseguida, ella reaccionó y, sonriendo, fue a saludar al recién llegado. En su camino, sin embargo, se percató de la presencia del simio que el doctor Villar traía consigo. No pudo evitar corregir su dirección y agacharse a saludar primero a aquél:
-Así que aquí estás, pequeño. Tú y yo tenemos mucho trabajo por delante.- Y le pasó la mano por la cabeza. El monito le agradeció el gesto, mostrándose juguetón.
Era un chimpancé de mediana edad, de unos 20 años. Parecía estar en unas condiciones magníficas de salud y era atlético, tal vez procedente de un buen circo o de un zoológico con mucha actividad. Se notaba muy sociable y con algo de “sabiduría” previa: pareció decirle algo en lenguaje de signos cuando ésta lo saludó. A la doctora Nikipolidis le cayó bien enseguida.
-¿Cómo se llama?- Le preguntó a Alejandro aún sin mirarle, jugueteando con el simio.
-Se llama Hermann.- Respondió el doctor Villar con un aire melancólico.
¡Qué extraño nombre! Pero me gusta. Es como el compositor, Bernard Herrmann. ¡Hola, Herrmann!
Alejandro se sorprendió por aquella relación. En realidad, no tenía ni idea de a quién se refería.
-Me dijeron que su cuidador, cuando no estaba con los animales, se pasaba el día leyendo. Supongo que, más bien, el nombre es un homenaje al escritor.- Se apresuró en puntualizar.
Ella pareció hacer caso omiso a las palabras del doctor. Pero se levantó para saludarlo, al fin.
-¡Hola, me llamo María!- Y le regaló una amplia sonrisa a Alejandro.
-Eh… hola…- El doctor Villar titubeó un poco, abrumado ante el desparpajo de aquella chica. Intentó terminar la frase.- Sí, te conozco, Manuela me ha hablado de ti. Yo soy Alejandro.
-Sí, Manuela también me ha dicho que vendrías. Me alegro de que ya estés aquí, porque tengo algunas dudas y asuntos que comentar contigo.
Alejandro asintió y, sin dilatar más la bienvenida, fueron a ponerse manos a la obra. Él fue a dejar al simio en su jaula, poner el letrero con el nombre de éste, dejar de nuevo sus cosas en la mesa y ocupar un ordenador. Mientras iba hacia la jaula que ahora habría de ocupar Hermann, se descubrió a sí mismo mirando casi todo el tiempo a la doctora Nikopolidis. Él hubiese dicho en un primer momento que aquel tipo de mujer no le habría llamado la atención, pero su manera de dejarse llevar por la música y su brillante sonrisa lo cautivaron. “Estúpido”, se dijo a sí mismo para castigarse. E intentó centrarse en sus tareas.
Durante las siguientes semanas, el doctor Villar y la doctora Nikopolidis trabajaron para llevar a cabo el objetivo de teletransportar al simio y poder realizar el trasvase de memoria con éxito. En el laboratorio los días pasaban rápido y los dos investigadores se sentían cada vez más motivados con el proyecto. A pesar de las horas que se pasaban allí, en aumento, no se sentían presionados o atados, sino que lo hacían de buena gana. A decir verdad, se entendían bastante bien. Ella le pedía permiso a él, que no tenía costumbre, para poner su música. Contrariamente a lo que el joven doctor pensaba en un principio, la música de fondo le animaba en la tarea y ella tenía buen gusto para elegir la adecuada a cada momento. Se divertían trabajando.
Alejandro se encargaba, sobre todo, de entrenar al chimpancé, aunque estaba muy pendiente de los avances de María y la asesoraba cuando ella tenía alguna duda, especialmente en lo referente a la teleportación. Según las palabras de la propia doctora, esta ocasión se distinguía de las demás en que, durante los experimentos anteriores que ella había hecho, se consideraba el cerebro del animal en perfecto estado. En este caso, aunque la estructura atómica fuese una réplica exacta del sujeto, estaba claro que algo no habían tenido en cuenta. Su experiencia le daba una idea de la solución, por supuesto, pero estaba deseando ponerla en práctica.
-Creo que os precipitasteis un poco al hacer la prueba con el simio- le explicaba María a su compañero- e, incluso, con el resto de cobayas, según opino yo. Aunque la estructura cerebral es idéntica, con todas las conexiones sinápticas cuidadosamente copiadas y los factores neurotróficos también, la memoria no sólo depende del mapa de las redes neuronales. Cada recuerdo activa varias regiones de la corteza cerebral, pero una región puede utilizarse para grabar o acceder a varios recuerdos. Por lo tanto, tener el mapa completo no sirve si no se tiene la información de cómo se activan tanto la grabación como el acceso al recuerdo.
Alejandro se quedaba maravillado ante la comprensióny conocimientos que demostraba en sus explicaciones. Era capaz de utilizar un vocabulario sencillo, de manera que él entendiese los tecnicismos propios de su especialidad, la neurociencia, y, dentro de su especialidad, su diminuto rango de trabajo (los sistemas de procesado y almacenamiento de información en homínidos superiores).
-Lo que tenemos que hacer- continuaba María- es registrar cómo se relacionan cada una de las zonas cerebrales cada vez que se accede y se graba un recuerdo. Y, una vez hecha la teleportación, volver a “recordarle” al cerebro cómo solía funcionar como conjunto. Es decir, volveremos a enseñar al cerebro.
-¿Lo que estás tratando de decirme es que olvidamos añadir cierta energía al sistema y que ésa es la causa del “sobrante” en la teleportación, que se manifiesta como el polvo blanco?
-Bueno, yo no sé a qué se debe exactamente el polvo blanco ni si la energía residual podría traducirla vuestra máquina como algo sólido. Yo sólo digo que sí, desde un punto de vista físico, os faltó introducir una parte de energía al sistema.
-Me preocupa un poco.- comentó el doctor Villar apesadumbrado- No quiero que esta vez fallemos.
-Oye, te noto algo tenso cada vez que sacamos este tema.- la doctora Nikopolidis trató de animarlo- ¿Qué te parece si salimos a tomar algo un día de éstos? Nos pasamos la vida aquí y creo que nos meremos algún descansito.
A Alejandro no le desagradó nada la idea, le hizo sentirse un poco más libre de la tensión que le producía a veces recordar las experiencias pasadas. Aceptó el ofrecimiento.
En casa, Manuela se deshacía en cuidados hacia Lucas. La debilidad progresiva que éste iba mostrando desgarraba poco a poco el corazón de su esposa. Lo trataba como un objeto delicado, como si fuese de cristal y en cualquier momento pudiese romperse por culpa suya. Quizás era eso lo que ella temía, la culpa. Un sentimiento de responsabilidad recaía en sus hombros. Si, durante este tiempo, hasta que llegase la hora de llevarlo al laboratorio, le ocurriese algo a su marido, sentiría que ella misma había actuado imprudentemente y que, por tanto, era responsable.
Lucas se daba cuenta de ello. Las atenciones que recibían eran, en ocasiones, excesivas. Alguna vez tuvo incluso que quejarse por el agobio al que era sometido. Conocía a su mujer, sabía la carga que se había autoimpuesto e intentaba tener paciencia con ella. Por otro lado, no recordaba cuándo habían compartido tanto tiempo junto. Así, un día, algo más despierto que de costumbre (los medicamentos a veces lo dejaban un poco atontado), viendo el agobio de su mujer por tenerle cómodo, le dijo a Manuela:
-Hemos pasado los mejores momentos de los últimos diez años juntos. Menos mal que sólo hemos necesitado que llegase un cáncer terminal.
-No entiendo cómo puedes tener humor para estas cosas.- Le contestó ella airada.
-Perdida la esperanza, es lo único que me queda.- Y sonrió cálidamente.- Evitar mencionar que voy a morir no hará que el trago sea menos doloroso. Yo ya lo he asumido y es lo mejor que he podido hacer para no pasarme las últimas semanas de vida amargado.
Manuela comprendió lo que decía, pero ella aún no había aceptado la posibilidad de que aquello fuese inevitable. Pronto tendría que revelarle a Lucas sus planes, aunque había decidido esperar hasta que todo fuese más seguro.
Él entendió la aflicción de ella:
-Está bien, la próxima vez me buscaré una excusa menos rebuscada para pasar tiempo contigo.
Ella lo miró con lágrimas en los ojos y soltó una carcajada inesperada. Abrazó a su marido y la improvisada alegría, poco a poco, se transformó en amargo llanto. Una nube pareció ocultar el sol fuera de la casa, porque Lucas tuvo la impresión de que la luz en la habitación, que entraba por la ventana, disminuía de pronto. Abrazó con fuerza a su mujer y esperó a que se calmase.
Era un miércoles cuando María y Alejandro decidieron salir a tomar algo. El día había sido demasiado espeso para ambos y pensaron que un poco de aire les vendría bien. Hermann estaba revuelto (¿por la luna llena?, se preguntaba Alejandro) y el doctor no conseguía que éste le prestase atención. Se sintió frustrado. Por su parte, la joven doctora, no conseguía encontrar el modo de enviar los impulsos eléctricos al cerebro del espécimen usando las cabinas diseñadas por la doctora Gracia y su ayudante. La desesperación que surge de la impotencia por no poder conseguir lo que uno se propone, invita a abandonar el trabajo, rendirse a los brazos de la procrastinación y olvidarse hasta el día siguiente. Sólo en tal caso, la falta se puede perdonar.
Decidieron ir a tomar unas cervezas mientras tomaban unas tapas y unas raciones para llenar el estómago. El alcohol y la comida siempre avivan el entusiasmo de la lengua y estuvieron hablando un buen rato. Hablaron de cine y de música, de libros y de astronomía.
-La música tiene la capacidad de cambiarte el estado de ánimo.- Le comentaba María a Alejandro- El ritmo de la canción sincroniza tu corazón y tienes la sensación de que, como un diapasón, lo entona al son de aquélla.
Alejandro percibió un brillo en los ojos mientras ella hablaba. La primavera llegaba a su fin y la noche se había vuelto agradable. El joven doctor olió en el aire la llegada del verano, ese aroma seco a flor marchita que la noche refrescaba.
-Sí, lo entiendo.- Respondió él- He oído a los demás decir eso. Sin embargo, yo no soy capaz de sentir lo mismo. Quizás es que debo instruir mi oído o mi manera de escuchar la música. A mí, lo que me ayuda con los estados de ánimo, es la lectura. En los libros encuentro una fuente de agua fresca, que me relaja y me ayuda a pensar. Sólo ellos consiguen evadirme de esa manera, apartarme de los sentimientos y, con el fluir de las palabras, reconducirlos hasta llegar a un embalse más calmado, reflexivo. O bien, alterarme y dejarme llevar por infinitas ensoñaciones, historias y posibilidades que me plantean sentimientos y sensaciones que se me hacen difíciles de imaginar por mí mismo. Sin duda, la lectura ha hecho de mí lo que soy ahora… No sé si me estoy explicando bien.
-Por supuesto, te sigo.- Se apresuró a contestar ella.
Y así continuaron hablando hasta que terminaron de comer y decidieron irse a otro sitio. Sería la hora en que Cenicienta debía regresar a casa, pero eso no les preocupaba. Encontraron un lugar cómodo para charlar. Era un pub estilo irlandés, con mesas, sitio para sentarse, buena música y cerveza y otras bebidas espirituosas en abundancia. El nombre del pub era Hannigan’s.
Bebieron unas cuantas pintas cada uno, de esa cerveza negra en la que puedes escribir tu nombre sobre la espuma. Los ánimos de ambos jóvenes subían como el gas denso de esa bebida que estaban tomando. Hablaban y reían y, sin quererlo, se tocaban la mano o se daban pequeños empujones. O tal vez sí querían hacerlo.
-¿No crees que la doctora Gracia ha perdido un poco la perspectiva, que se ha dejado llevar por la desesperación? No me mires así, es sólo una pregunta. Tú la conoces mejor.
Él, alentado por el alcohol, contestó con toda naturalidad, como si estuviese hablando de ciencia:
-Pienso que ha descubierto lo importante que había en su vida. Ha pasado muchos años en ese laboratorio con el fútil objetivo de conseguir la teleportación. Y ahora la realidad le ha obligado a replantearse lo que más quería, recordar las prioridades olvidadas. Ha sido un modo un tanto brusco, pero quizás era lo único que podía sacarla de su obsesión. Tan sólo ha cambiado una obsesión por otra. Creo que Lucas tiene mucha suerte. Y ella, también.
-Entiendo lo que dices, aunque no sé si podría llamar suerte a tanto sufrimiento.- Toda la cara de Alejandro se retorció hasta convertirse en una interrogación en sí misma, así que María continuó con su argumentación- No creo en el compromiso ni en la monogamia. Creo que el hombre y la mayoría de las especies son polígamas por naturaleza y que la monogamia es un invento de la sociedad. Las parejas se acaban rompiendo porque va contra natura. Es un método de control: constreñirles lo máximo posible para dejarlos mansos como corderos y que los gobernantes hagan y deshagan a su antojo.
-¿Cómo explicar, entonces, que algunas especies, como las orcas o los pingüinos, mantengan la misma pareja durante toda la vida?
-Esas especies puede que sí.- la doctora Nikolpolidis le hablaba con la seguridad de alguien que se hubiese informado- Como he dicho, son la mayoría. Pero, por ejemplo, sólo el 3% de toda la comunidad mamífera es monógama.
-Eso no tiene por qué incluir a la especie humana.- se apresuró a argumentar Alejandro.
-Cierto,- respondió ella- pero tampoco la descarta.
Hubo una especie de acuerdo tácito de no agresión mientras ambos se tomaban unos instantes para pensar en lo que habían hablado. Aguantaron la mirada unos segundos, que se convirtieron en horas, y después la apartaron para quedarse cada uno con sus reflexiones.
María tomó la iniciativa para dirigir la conversación hacia donde le convenía:
-Si crees en las relaciones monogámicas, ¿por qué no tienes una novia ahora?
-Alguna vez he tenido..,- Alejandro levantó la mirada para fijarla en el infinito- pero ahora no estoy para compromisos.
María entrecerró los ojos ante tal respuesta. Él se dio cuenta de ello y se preguntó si estaría sospechando alguna cosa. Al poco, volvió a su cara de amabilidad habitual, aunque, en esta ocasión, el joven doctor percibió una especie de ansia encubierta cuando le preguntó:
-¿Eso significa que sí estarías dispuesto a un affaire?
-Supongo que sí.- Respondió él, dándose cuenta de que nunca se había planteado aquello.
Hubo apenas un instante de silencio.
-¿Qué te parece si nos tomamos la última en mi casa?- Insinuó la doctora Nikopolidis.
El doctor Villar se sorprendió un poco ante dicha proposición o tal vez lo fingió. La miró a los ojos, grandes y negros como el más profundo abismo. Y sintió que caía en ellos sin remisión. Una vez en el fondo, se vio incapaz de rechazar la proposición. Aceptó y se fueron juntos de aquel pub.
Un par de semanas más tarde, Manuela se encontraba adormilada en el sofá de su casa. Había sido una mala noche para Lucas, pero ahora se había conseguido echar una siesta por fin. Para no despertarle ni molestarle lo más mínimo, ella decidió irse al salón. El calor de junio se notaba agradablemente como los brazos de una madre acunando a un hijo. A pesar de la luz, el cansancio y la temperatura invitaron a la doctora a dejarse llevar a los terrenos de Hypnos, como su marido.
Serían cerca de las seis de la tarde cuando sonó el teléfono. Todavía un poco atontada y casi enfadada por haberla despertado ahora que conseguía dormirse, Manuela contestó el teléfono. Al otro lado, se oía la voz del doctor Villar que, algo exaltado, le comentaba a la doctora que ya estaban preparados para llevar la prueba a cabo. Al oír esto, la doctora Gracia se despertó dando un salto del sofá:
-¿Cómo?¿Ya tenéis toda la información de los recuerdos del simio?
-Eso parece.- Se limitó a contestar con toda tranquilidad el doctor.
-¿Cuánto habéis tardado?
-Alrededor de unas cuatro horas y media.
-Es un tiempo aceptable.- Respondió Manuela mientras echaba algún cálculo mental.- Bien, pues que sea mañana por la mañana… digamos a las 11.
Por la mañana, Lucas había dormido de un tirón desde la tarde anterior, algo completamente inusual. El buen tiempo parecía sentarle bien y Manuela confió en dejarle a cargo de una enfermera contratada por horas. Él no tuvo ningún reparo, dadas las energías que había parecido obtener del sol, como un supermán. Aunque no podía alejarse mucho de la cama y apenas ponerse en pié, para él era como si pudiese caminar de nuevo. Tal vez no podía caminar con los pies, pero sí podía hacerlo con la cabeza. Tener al menos la mente para recorrer, aunque sea los intrincados laberintos de nuestros mundos internos, es semejante a volar si también tienes impedido el cuerpo. Máxime cuando notas la diferencia entre discurrir bien y la falta de razonamiento por efecto de las drogas.
En cuanto llegó al laboratorio, la doctora Gracia insistió en empezar con el experimento cuanto antes. Apenas parecía reparar en nada de lo que le comentaban y, muchas veces, respondía con monosílabos. Lo único en lo que se fijó fue en el nombre del chimpancé. “Hermann,”- pensó- “muy apropiado, como el profesor Ebbinghaus”.
Hasta que no llegaron a la sala de las cabinas, Manuela estaba metida en su mundo, pensando en cómo organizarlo todo si el experimento tuviese éxito. Alejandro la vigilaba, algo preocupado y, quizás, también nervioso. La miraba de vez en cuando, tratando de adivinar su estado de ánimo.
El doctor Villar y la doctora Nikopolidis fueron los encargados de preparar la instrumentación: poner a punto los sistemas de energía, comprobar las bombonas con los elementos químicos necesarios, repasar el estado de las cabinas. La doctora Gracia se encargó de conducir al simio hasta su sitio dentro de uno de los módulos.
Cuando hubo terminado, se acercó a su más reciente ayudante:
-Me dijiste que habías desarrollado un método para realizar el trasvase de memoria durante la materialización en la cabina receptora. ¿Cuánto tardará?
-Oh, muy poco.- María se mostraba orgullosa ante tal pregunta- Lo complicado es recoger la señal de los recuerdos. Una vez que hemos elaborado el mapa de su comportamiento cerebral, partimos de las funcionalidades de la cápsula para que, al materializarse, se induzcan las corrientes eléctricas que vuelvan a grabar los patrones de recuerdos en las redes neuronales. El proceso es inmediato (al menos para la capacidad de reacción de un cerebro homínido).
Manuela se sorprendió por aquella explicación y creció en ella un ansia casi incontenible por ver cómo se resolvería el experimento. Le dio las gracias por la explicación y se pusieron a ultimar los detalles.
Cuando todo estuvo preparado, la doctora Nikopolidis y el doctor Villar esperaron la aprobación de su jefa. Ella hizo un ademán de confirmación y Alejandro miró a los ojos a Hermann, deseando que todo fuese bien en aquella ocasión. Por algún extraño motivo, confiaba en que fuese así.
El usual zumbido de la cápsula comenzó suave, iba en aumento progresivo hasta que resultaba ser algo molesto. En ese momento, el joven doctor deseó que el ruido fuera sustituido por alguna de las canciones que había escuchado en el laboratorio con María. La miró un instante y descubrió que ella estaba haciendo lo recíproco. En realidad, todos cruzaron miradas inquietas, aunque Alejandro aguantaba un rato más al pasar su vista sobre Manuela.
El chimpancé, tranquilo en su jaula gracias a la rutina que habían ensayado en tantas ocasiones, desapareció súbitamente. Al otro extremo de la habitación, apareció de nuevo, en perfecta forma, al menos física. Por un momento, hizo un extraño movimiento o, para ser exactos, no hizo nada: se quedó parado, en la misma posición en la que había sido teleportado, inmóvil cual estatua griega, con la vista clavada en el suelo. A los pocos segundos, pareció reaccionar, levantó la vista y miró al resto de homínidos de la sala. Luego, pareció inspeccionar el lugar.
El doctor Villar salió corriendo hacia Hermann. Cuando llegó a su altura, le saludó. El chimpancé respondió y el doctor se empezó a emocionar. Alejandro le hizo otra pregunta y el simio volvió a responder. El ayudante de laboratorio se arrodilló sin pensarlo para abrazar al animal.
Al poco, llegaron las mujeres. María rió orgullosa, satisfecha por el trabajo. Manuela, por su parte, lloró de alegría. Era la segunda vez que el doctor escuchaba sus gemidos, aunque la primera vez que la veía. No obstante, en esta ocasión se alegró por ella. A su jefa le inundó una esperanza de signo imborrable.
Capítulo VI
Manuela estaba apoyada en el alféizar de la puerta de su habitación, con la mirada clavada en su marido. Él estaba prostrado en la cama, durmiendo. El soplo de la muerte se reflejaba en su rostro apacible, aunque enjuto. Si no fuese por el lentísimo y pausado movimiento de su abdomen, un observador externo habría figurado que ya había cedido a la dulce y delicada llamada de la última hora.
Era una cálida tarde, de esas que apetece pasear cuando se tiene un día libre de trabajo, donde todos los problemas se relativizan ante el despliegue deslumbrante de todas las joyas de la naturaleza. El cielo claro se ve más profundo que nunca, con ese azul que sólo se consigue en imágenes infográficas o en las hábiles manos de un pintor, maestro en la mezcla de colores. Todas las plantas, muy a pesar de los deseos humanos por estropear el paisaje con sus grises edificios levantados en piedra, abren sus racimos de flores como en un muestrario cromático, en abanicos y colas de pavo real de tonalidades aún no soñadas. Toda esta flora va dosificando, como a cuentagotas, un aroma sutil claramente diferenciado de los químicos que se encuentran aun en los perfumes más caros. Como envueltos en delicado papel de regalo, tan sólo compuesto por la primera impresión de este aroma, éste se abre en nuestra nariz. Se van deshaciendo pequeñas cápsulas de diferentes matices, muy poco a poco, diminutas golosinas olorosas y etéreas, de tal modo que a uno le gustaría que su respiración constara tan sólo de inspiración, para no perder detalle.
Y, en medio de toda la escena, la banda de música compuesta por alegres pajarillos se afana en hacer oídos sordos a los rugientes motores metálicos y a las desairadas y grotescas palabras de los conductores. El que camina disfrutando de la vista, el oído y el olfato en estas tardes, olvida por un momento que quiere creerse superior al resto de las especies del planeta y abraza su naturaleza animal, entendiendo su equidistancia a los distintos pobladores de nuestro mundo. Pero también inspira el olor de la humildad que revela la verdadera cara de uno y permite saborear con toda su fuerza este momento de éxtasis ante la realidad.
Sin embargo, el ambiente de la habitación era bien distinto. La tarde apenas se colaba por los pocos agujeros de la persiana que quedaban abiertos. La luz le dolía en los ojos a Lucas, así que habían terminado por iluminar la habitación de manera tenue. A pesar del aire renovado que Manuela intentaba que entrase abriendo las ventanas a menudo, quedaba una especie de condensación en el aire que no terminaba de irse. Era un aire húmedo y pesado. En cuanto se cruzaba el umbral de la puerta, uno sentía una carga en los hombros que jamás había pedido llevar. La melancolía abordaba sin misericordia al visitante y el hedor a final irremediable lanzaba su caña en lo más profundo de los negros lagos de la memoria hasta conseguir atraer hacia la superficie aquellas imágenes que tanto tiempo se llevan tratando de olvidar. Para Manuela no era diferente, por mucho tiempo que pasara en aquella habitación. Pero ella, por contrapartida con los demás, no tenía que recuperar nada de su memoria. Las imágenes que la atormentaban se encontraban justo enfrente suya.
Se acercó a la cama y se sentó al lado. En esta ocasión, había algo distinto. No le asfixiaba el aire pesado ni sentía el peso en sus hombros. Y tampoco la tristeza la hería. La esperanza había sacado sus armas y, de momento, iba ganando.
-Hola, mi amor.- Le susurró muy de cerca a su marido mientras le cogía una mano.
Él pareció reaccionar, aunque sus movimientos eran torpes y sus párpados parecían pesar varios kilos, por la dificultad que tenía al abrirlos. Abrió la boca, pero tardó algún tiempo en coger el aliento y acumular las energías necesarias para poder hablar.
-Hola…- Pareció querer decir algo más, pero no pudo ser, era todo lo que podía dar en ese momento.
-Tengo buenas noticias.- le siguió contando Manuela, tratando de reprimir las lágrimas, que, en esta ocasión, le brotaban por la emoción y no por la tristeza- Hemos estado trabajando en la teleportación y hemos conseguido realizarla con éxito. Ya no tenemos pérdida de memoria. Lo hemos probado con un homínido.
Hizo una pausa y sonrió sutilmente. Continuó:
-Pero, además, he reprogramado el código de control para que sea capaz de detectar una alteración anormal de las células del cuerpo y, mediante unos modelos de cuerpos sanos, sea capaz de reconstruir el daño. ¡Creo que podremos curarte!
Lucas trató de decir algo, pero, cuando Manuela apoyó su cabeza en la suya, la emoción no lo dejó. Aunque no lloró, masticó un poco de aire, como el que quiere saborear algo sólido, y dejó que pasara el tiempo.
-Quiero curarte,- le decía Manuela sin levanta su cabeza- lo deseo con todas mis fuerzas, más que el reconocimiento por todo lo que hemos avanzado. Sin embargo, si no funciona, también tendré que cargar sobre mis hombros la culpa de haberte matado antes de tiempo. Estoy confusa. No sé si quiero intentarlo.
Lucas abrió de pronto los ojos. Suave y tan sólo levemente, pero a su mujer le sorprendió tanto que se levantó. Quiso mirarla a los ojos y, haciendo acopio de toda su energía, le dijo con un estertor:
-Yo ya estoy muerto.- Su mirada era de paz. Manuela no pudo contener el llanto más amargo del que asume la inevitable verdad.
Al día siguiente, el teléfono comenzó a sonar como el gallo de la mañana. El llanto insistente del aparato irritaba a María Nikopolidis, que no tuvo más remedio que desperezarse para contestar. Las persianas de su habitación estaban aún echadas, por lo que andaba un poco desconcertada. ¿Sería muy tarde? Apenas unos rayos de sol, que se colaban tímidos por entre las rendijas de la persiana, le indicaban que era de día, al menos.
-¿Diga…?- Y su voz se ahogó negándose a despertar.
Alejandro se revolvió a su lado cuando escuchó la voz de María responder al teléfono. Sin abrir aún los ojos, soltó una mano con la que intentó agarrar el dichoso aparato. Ella estaba lo suficientemente espabilada como para reaccionar apartándole la mano. Él no se rindió ante la afrenta y la agarró de la cadera, tirando de ella hacia sí. La joven notó la fuerza de aquel brazo y se sorprendió de que su flaco compañero desarrollara tal potencia. En realidad, le gustó la firmeza con que fue capaz de moverla.
-Sí, jefa,- Al oír esto, Alejandro dio un sobresalto y abrió repentinamente los ojos. Levantó la cabeza de la almohada y descubrió que María le estaba indicando que guardara silencio. Él quedó como paralizado por la mirada de Medusa, inmutable, mientras ella hablaba,- enseguida voy para allá. Sí, no se preocupe, creo que podré localizarlo.
María colgó el teléfono, se levantó de un salto y se fue directa al baño con la velocidad de un relámpago.
-Llegamos tarde.- le espetó- Nos hemos dormido.
El joven doctor pareció recuperar la capacidad de movimiento que había perdido unos segundos atrás y se apresuró en mirar la hora. Eran las nueve de la mañana y habían quedado a las ocho con su jefa.
Alejandro se incorporó y se sentó en la cama, mientras se desperezaba un momento y esperaba a que María terminase lo que fuese a hacer en el baño. Al levantar la vista, vio ese cuerpo desnudo tan femenino recortado por la luz anaranjada y algo deprimente del aseo. Ella se detuvo un momento para mirarse la cara al espejo y echarse algo de agua para refrescarse. Alejandro recorrió con su mirada aquel mapa de líneas curvas y sintió vértigo. En los meandros de sus caderas tuvo miedo de derrapar y despeñarse, así que redujo la velocidad. La acariciaba suavemente con su mirada. Podía recordar el tacto de su piel, sentirlo en sus manos en ese mismo momento. Consiguió despegar su mirada de aquella escultura griega que lo había atrapado como un poderoso atractivo y se miró a sí mismo. Aún no entendía cómo una mujer de estas cualidades se había fijado en un hombre esmirriado como él.
Volvió a levantar la vista y descubrió que ella se había dado la vuelta con ánimo de cerrar la puerta del aseo. Ambas miradas se cruzaron y lo que él descubrió en la de ella fue ternura y deseo. Acto seguido, cerró la puerta y Alejandro se quedó a solas con sus reflexiones.
Liberado de su ensimismamiento, se levantó de un salto y se preparó para marcharse. Abrió la persiana y dejó que la luz del sol se derramase por toda la habitación. Se vistió.
María salió del baño cuando él se estaba ajustando la camisa.
-Pues sí que has sido rápido- le dijo en un tono un poco jocoso.
-Llegamos tarde, tenemos que darnos prisa.- Respondió él con un tono entre la obviedad y la duda.
-¿Y por eso ni siquiera te vas a duchar?
Algo había en el tono de voz de María que Alejandro no acertaba a adivinar. Tardó un segundo en responder.
-Es importante que lleguemos lo antes posible.
-Tampoco va a pasar nada por que lleguemos quince minutos más tarde. En cuanto te llama ella, pierdes el culo.
-¿De qué estás hablando?- Alejandro se sentía desconcertado.
-Me pregunto si no estarás deseando, interiormente, que todo salga mal. Mientras que, por otro lado, te muestras diligente y voluntarioso en todo lo que ella necesite.
-Espero que no estés insinuando lo que creo.- El doctor se sintió atacado.
-He visto cómo la miras.- Y en esta frase, María se detuvo más de la cuenta y su voz se fue perdiendo poco a poco.
Hubo un segundo en que los dos se quedaron ensimismados. La luz del sol de la mañana era aún fresca y agradable. Lamía los rostros de los jóvenes y realzaba aún más sendas bellezas. Si Sorolla hubiese contemplado la escena, seguro que hubiese querido recoger unos pocos rayos de esa luz con sus pinceles. Y si Velázquez, casualmente, pasara por allí, no habría dejado pasar la oportunidad de guardar en un lienzo imperecedero la imagen de estos mozos que aún no habían perdido toda la inocencia y se enfrentaban a sus deseos más internos.
Ciertamente, Alejandro no había reflexionado en si deseaba realmente que saliera bien o no. Daba por supuesto que sí, siempre se mostraba diligente y con ganas de ayudar. Sin embargo, es cierto que una parte muy interior suya a veces se mostraba reticente. Había achacado esa sensación al estrés que se había impuesto a sí mismo por tener las cosas a tiempo, pero tal vez María no fuese muy desencaminada. Se sintió un poco defraudado consigo mismo, pero también sintió pánico de aquel sentimiento.
María, por alguna razón que no llegaba a determinar, se sentía nerviosa y acelerada. Y también triste. Se le estaban quitando las ganas de trabajar y las palabras que su compañero le dedicó a continuación, le asestaron el golpe definitivo para que sus temores emergiesen con la fuerza bruta de un volcán.
-¿Y a ti qué te importa? ¿No habíamos quedado en que sólo nos estábamos divirtiendo? ¿O es que ya no es así para ti? Creía que sería yo el que corría el riesgo de caer en ello y por eso tenía miedo. Pero ya veo que no tienes claro lo que sientes tú tampoco.- La voz del doctor sonó como un estruendo en la habitación; no muy fuerte, pero sí contundente como el golpe de una maza.
Ella agachó la cabeza y habló en voz apenas audible.
-No es bueno que lleguemos los dos a la vez. Será mejor que te vayas.
Alejandro cogió su mochila y se dirigió también a la puerta. Antes de salir, giró la vista atrás y vio de nuevo el cuerpo desnudo y esbelto de María. Esta vez, al recorrer sus curvas, se sintió pequeño, estúpido y triste. Se fue sin decir nada más.
Cuando el doctor Villar llegó al laboratorio, se encontró a su jefa hablando con el director de la universidad. En el rostro de éste, una espléndida sonrisa presidía su cara, que parecía quedarse pequeña ante aquel muestrario de dientes. A pesar de la blancura de su barba, sus dientes brillaban como perlas escondidas tras unos matorrales, más radiantes y puras que el color del pelo. Incluso parecía que hubiesen disminuido el número de canas en su cabellera, otorgando al veterano Carlos un semblante más joven.
El director se estaba despidiendo de la doctora Gracia: “Bueno, está bien, pero quiero asistir a la prueba”. Un destello fulminante atravesó sus ojos, justo antes de salir por donde estaba entrando el doctor Villar. Manuela lo saludó con jovialidad, no parecía mostrar enfado, más bien se movía nerviosa.
Todo alrededor estaba un poco revuelto. Los papeles de las mesas descolocados, los animales aún con sus jaulas sucias de toda la noche y los comederos vacíos. Daba la impresión de que la doctora había estado también revolviendo las pruebas, pero, a diferencia de otras ocasiones, no había dejado nada en su sitio. El ambiente era artificial, en parte debido a la iluminación metálica de los fluorescentes, en parte debido al desorden.
-¿Qué le ocurre, jefa? ¿Qué es tan urgente?- preguntó el joven pupilo inocentemente.
-Ven conmigo.
La encargada del laboratorio guió al doctor hasta la sala donde estaban dispuestas las cabinas de teleportación, así como una camilla y una serie de electrodos unidos a una máquina de cierto tamaño. Era la máquina que usaba la doctora Nikopolidis para leer y grabar los recuerdos de los especímenes. Sin embargo, ahora en la camilla se encontraba Lucas, el marido de Manuela. Su cuerpo estaba cuidadosamente cubierto por una manta. Alejandro, que no lo veía desde poco antes de la noticia de su enfermedad, sintió lástima y, tuvo que reconocer, algo de repulsión por el estado de aquel hombre. Su desmejorado aspecto no dejaba indiferente a nadie. Era un acto reflejo del cuerpo humano, quizás para detectar la enfermedad e, instintivamente, huir de ella. El caso es que, por un momento, no supo qué hacer, pues su cabeza lo obligada a seguir a su jefa, mientras que su cuerpo lo empujaba a alejarse del peligro de contagio. Por todos es sabido que el cáncer no es contagioso, pero el estrés entre las dos fuerzas, de atracción y de repulsión, lo estaban partiendo en dos.
Finalmente, pudo llegar junto a la camilla para comprobar lo que pretendía la doctora Gracia.
-¿Dónde está María?- le preguntó a su colaborador.
El doctor Villar quiso responder, pero antes de que pudiera decir nada, la voz de la doctora sonó detrás de él:
-Aquí estoy, Manuela, perdona el retraso.
Alejandro se dio la vuelta para mirarla. No sabía cuál iba a ser su reacción al verse de nuevo después del encontronazo en casa de ella. La miró a los ojos, buscando cualquier signo de aprobación, perdón o amistad. Ella le devolvió la mirada por un instante y la apartó enseguida, como el que se fija en un rincón de la habitación donde le pareció ver algo y se da cuenta enseguida de que allí no hay nada. Se dirigió hacia sus máquinas acto seguido. Esta actitud fue demasiado indiferente para el corazón ya atormentado del doctor.
Pero para María Nikopolidis tampoco resultó una actitud sencilla. No aguantar la mirada por más tiempo fue, en realidad, un método de escape para la presión. Si hubiera dedicado un solo microsegundo más a esos ojos que una vez la cautivaron y a esa mirada sincera, se habría derrumbado. Esto era algo que no podía permitir, por orgullo y por las circunstancias actuales.
No necesitaba más información para saber lo que la jefa pretendía. Así que, para no pensar más en otras cosas, se concentró en hacer lo mejor que pudo su trabajo.
Recogió todos los electrodos que estaban enchufados a la máquina y se puso a conectarlos a la cabeza de Lucas. Pronto cubrirían todo su cráneo, dejando apenas visible algunas zonas de piel. La quimio les había ahorrado la pequeña molestia de afeitarle la cabeza. La doctora Nikopolidis se dijo a sí misma, divertida, que de algo había servido la terapia, al menos.
-¿Cuánto tardará?- quiso saber la doctora Gracia.
-Pues, vamos a ver,- dijo la joven doctora mientras hacía un cálculo mental- si con Hermann tardamos unas cuatro horas, seguramente en este caso tardaremos algo parecido. Es previsible que más, porque la mente humana es más compleja… o eso nos quiere hacer creer el volumen de nuestro cerebro.
-Bien, comience.
Las siguientes horas fueron un tedio. El tiempo pasaba y ninguno se movía de allí: la doctora Nikopolidis porque tenía que supervisar el proceso, la doctora Gracia para cuidar de su marido y el doctor Villar porque, de las dos fuerzas que tiraban de él, una por quedarse a ayudar y servir de apoyo moral en caso de necesidad y otra por salir huyendo de esa situación incómoda, había optado por quedarse con la primera.
Así, el tiempo fue pasando al principio, tan lentamente como el movimiento pausado de los astros a lo largo de una noche entera en vela. Manuela no quitaba ojo a su marido, enjugándole de vez en cuando la frente. María se afanaba por tener su máquina controlada y no quería mirar mucho en rededor. Y Alejandro iba de aquí para allá, sin parar de moverse y su mirada saltaba, disimuladamente, eso sí, de una a otra doctora.
El sol avanzaba en su recorrido, obligando a las sombra a seguirle en su movimiento, como si de una compañera de danza se tratase. El reloj de la pared que indicaban las doce y media parecía haberse detenido, como por un soplo de aire que odiase el tiempo. En algunas ocasiones, uno de ellos bostezada, provocando un ataque de bostezos repentino. El cuerpo de cada uno de ellos parecía revelarse y querer tener actividad, aunque fuese abriendo la boca para no llevarse nada al gaznate.
Casi no hablaban, apenas un “¿Qué tal va?”, “¿Bien?”, “Mantenme informada” y todo volvía a su curso. Silencio, el sonido de los ordenadores y de las respiraciones de cada uno. A pesar de ser la más débil, a todos les daba la impresión de que la respiración de Lucas era la que más se escuchaba. El doctor Villar lanzó la hipótesis de que se debía al ritmo constante de la misma, tan imperturbable y rítmica como el paso de las manecillas del reloj. Las dos mujeres parecieron estar de acuerdo o, al menos, ninguna dijo nada.
En algún momento, cerca de las dos, a Alejandro se le ocurrió la idea de que debían comer. Para no romper el estado de vigilancia ni perder tiempo, decidieron comer allí mismo. El muchacho salió a comprar unas hamburguesas para todos y volvió presto con la comida basura.
Comieron ávidamente y siguieron esperando a que la máquina terminase su trabajo.
El despertar del sueño, fruto de un estómago lleno, empezó a hacer mella en la moral de los científicos. Estaban tan adormilados como el tiempo y, perdida la cuenta de las horas que llevaban allí, su moral disminuía rápidamente.
El reloj de la sala marcaba las cuatro y cuarenta y tres de la tarde cuando el computador de la doctora Nikopolidis terminó su análisis. Emitió un pitidito anunciando su victoria y éxito.
María y Alejandro se encontraban tirados en sendas sillas, bien separadas. Habían llegado a un acuerdo tácito de no agresión, al menos mientras durara todo el experimento. No se hablaban, pero ninguno de los dos se sentía ya coartado. Manuela, por su parte, se mantenía al lado de su marido, no se había movido de allí en ninguno de esos momentos, salvo para ir al baño.
La doctora Gracia le pidió a su ayudante femenina que revisara los datos, para ver si habían sido trasvasados sin errores. Una vez comprobado, la jefa se dirigió a poner en práctica la siguiente fase de la prueba. Antes de eso, primeramente avisó a Carlos, que se presentó de inmediato.
Capítulo VII
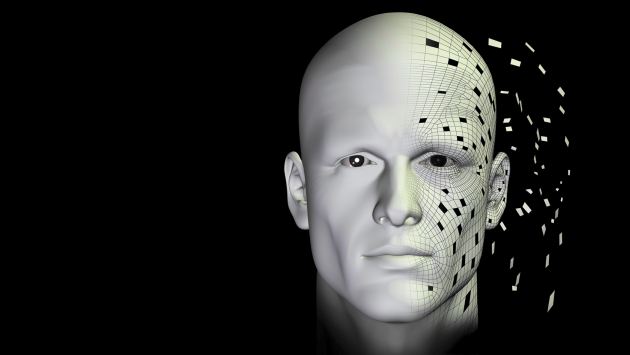
Carlos, el director de la universidad, fue lo más rápido que pudo al laboratorio donde su mejor investigadora y su grupo estaban realizando la última prueba de lo que podría llegar a ser el experimento más importante de la ciencia médica y uno de los más revolucionarios para la física, la tecnología, la psicología, la ingeniería y un puñado de disciplinas adicionales, sin olvidar, como en toda revolución científica, las consecuencias filosóficas del proyecto. Se trataba de teleportar a un ser humano y, al mismo tiempo, sanarlo de una enfermedad mortal y sin remedio eficaz para la ciencia actual. Pero, de resultar, supondría la cura para otra innumerable cantidad de dolencias.
La excitación de Carlos no podía ser mayor. Era fácil dejar a su imaginación emocionarse y soñar no sólo con los fondos que serían destinados a su universidad, sino también con el reconocimiento a toda una vida dedicada a la investigación, no siempre justamente reconocida. Como un niño pequeño, imaginaba cuentos de hadas y fantasías. Podrían ser las primeras personas en conseguir dos premios Nobel el mismo año y en diferentes categorías. Ya se veía en la entrega de premios, subiendo al escenario del magnífico Konserthuset de Estocolmo y dando la mano al mismísimo rey de Suecia. Se permitía el lujo, incluso, de imaginar el discurso que daría y con qué ilustres y admiradas personalidades se codearía durante la cena en el Salón Azul del Ayuntamiento de Estocolmo.
No es de extrañar que, cuando llegó al laboratorio, todavía con estos pajarillos de papel revoloteando dentro de su cabeza y una chispa infantil titilando en sus ojos, la doctora Manuela Gracia reparase en que el director pareciese rejuvenecido.
Todos estaban ya preparándose para dar el último y crucial paso en aquella loca carrera contra la naturaleza, como siempre el hombre ha hecho, revelándose contra las disposiciones de su madre. ¿O es más bien al contrario? Si el hombre es un producto de la naturaleza, ¿acaso no sigue su propio instinto? ¿Acaso todo lo que hace no es consecuencia de cómo fue creado a lo largo de tantos siglos de evolución? Puede que el hombre, al fin y al cabo, sólo haga lo que está programado para hacer, aunque esto no tenga por qué asegurarle la supervivencia.
La doctora Gracia trabajaba con la doctora Nikopolidis en el ordenador, introduciendo todas las coordenadas necesarias, ajustando los parámetros de su programa de rehabilitación celular (como había decidido nombrar al proceso) y ensamblando la información procedente del escáner del cerebro de su marido. Por su parte, el doctor Villar se encargó de llevar a Lucas a la cápsula, lo desnudó completamente y lo acomodó lo mejor que pudo para no causarle daño alguno.
Cuando todo estuvo preparado, cada uno se colocó en su puesto: Manuela en el panel de control principal, María vigilaba el procesamiento de los datos en su computadora, Alejandro fue hasta la cabina vacía, para recibir al viajante y Carlos se apartó y buscó un sitio en el que pudiera tener una visión de conjunto. Todo estaba preparado.
Manuela miró un momento a su marido antes de activar los controles. Desnudo y frágil, con el cuerpo chupado, seco y apocado, expuesto en aquella prisión minúscula, se exhibía como un animal en un mercadillo. La doctora no sólo sintió lástima por su marido, sino por todos los animales que, antes que él, habían pasado por aquella situación o que, incluso, se encontraban en una jaula en su laboratorio. No había dignidad en ello y se reprochaba que no lo hubiese pensado cuando construyó la cabina. Reparó en que tampoco había pensado en la comodidad y en que para un humano resultaba demasiado pequeña.
En aquella triste disposición, Manuela reconoció a duras penas a su marido. Se le vinieron a la mente tiempos mejores, incluso recientes. Recordó los primeros meses de enamoramiento, los despertares juntos, las risas cómplices, las caricias delicadas y temblorosas, los desayunos, los paseos en los días libres. Y tuvo una imagen muy nítida de cuando Lucas le pidió matrimonio.
Por supuesto, ellos ya habían hablado antes de casarse, pero él era un poco romántico y planeó pedírselo. Fue durante una primavera en la que decidieron viajar por Italia. Visitaron Florencia, Padua y Venecia. Manuela recordaba el espléndido sol que brilló durante todo el recorrido y el olor a mar al llegar a Venecia. Fue allí, cuando estaban cruzando el Puente de Rialto, que él la obligó a parar agarrándola del brazo de manera brusca. Al principio ella se asustó, suponiendo que algo malo había pasado. Pero, en cuanto le vio la cara, los ojos bien abiertos y una media sonrisa en la boca, como la de un niño que guarda un secreto, entendió que se equivocaba. El sol perdía fuerza en la tarde y, al caer por el borde del mundo, encendía mil reflejos bailarines y nerviosos en el agua del canal. No fue nada especial lo que él dijo. Simplemente sacó un anillo de su bolsillo y le hizo la pregunta. Ella, sorprendida, no supo reaccionar en un primer momento. Cuando recuperó la compostura, le contestó que sí. Al menos así lo recordaba.
María se fijaba en Manuela intrigada. No conseguía descifrar el significado de su rostro mientras miraba a su marido, unos instantes antes de la teleportación. Mostraba una calidez y una serenidad que María envidiaba. Sus ojos, abiertos como dos ventanas en la mañana fresca, vibraban y ardían de seguridad. Sea lo que fuere lo que pensase, se la veía feliz al mirar a Lucas. Envidiaba eso. Intuía a qué era debido y lo envidiaba.
Recordaba su pelea con Alejandro y se preguntaba a sí misma si no era demasiado intransigente. Curiosamente, era el mismo pensamiento que ella tenía por aquéllos que creen en la monogamia. Pero su relación con su compañero de fatigas le hacía cuestionarse eso. ¿Estaría, acaso, enamorada? ¿Cambiaba eso su manera de pensar, sus conclusiones acerca de las relaciones? No, sin duda, pero este sentimiento hacía que se su seguridad se tambalease. Sentía la disputa muy internamente, como una batalla entre el fuego y el hielo o entre dos bestias antagónicas, entre dos enemigos eternos. Uno luchaba por su envidia, por su anhelo de sentir lo que su jefa parecía sentir, lo que ella creía sentir en este momento por un hombre y la seguridad que nos imprime en el carácter tener fe, saber que algo es duradero. El otro enemigo, la otra bestia luchaba por su preciada libertad, por la seguridad de que nada pervive siempre, la sabiduría que reside en saber que el enamoramiento no dura, el conocimiento de que la poligamia es un hecho contrastado y el sentimiento de que ella misma no puede ni quiere dar todo lo que una relación uno a uno puede requerir.
Al otro lado de la sala, Alejandro no apartaba ojo de María. Esta reacción le sorprendió primero, pues siempre se preocupaba por las preocupaciones de su jefa. Sin embargo, María había conseguido desviar su típica atención hacia Manuela y ahora se replanteaba sus sentimientos por ella. Siempre estuvo convencido de amarla, pero ¿cómo la había olvidado tan fácilmente? ¿Era amor o simple admiración, idealización de un deseo? ¡Con María se sentía tan cómodo! Había una comunicación fluida entre ellos, se reían y sabía que él significaba un remanso de paz para la mente atormentada de ella (¿o era al revés?). Su relación era como una buena cerveza en verano: refrescante, sabrosa y oportuna.
Sin embargo, eso era todo, pues, en lo más profundo de su corazón, no se imaginaba con ella en el futuro. En parte, ese conocimiento provocó su pelea de la mañana. ¿Estaba engañando a María sabiendo que eso no duraría? ¿Tenía ella las cosas tan claras sobre su relación como afirmaba? ¿Era problema suyo que no fuese así? Desde luego no se sentía del todo cómodo con este interrogante. Al principio, tan sólo se dejó llevar. “Dos personas solitarias sin ningún compromiso”; sonaba bien. Pero no podía sino sentirse sumamente agradecido. María le había devuelto su libertad, le había sacado de su ensimismamiento y ahora sentía como si hubiese tirado por la borda un peso que acarreara desde mucho tiempo atrás, tanto que ya no recordaba desde cuándo. Se sentía bien y todo se lo debía a ella.
La doctora Gracia despertó entonces de su ensoñación y buscó con la mirada, uno por uno, a los miembros de su equipo para iniciar el proceso. Descubrió que la doctora Nikopolidis tenía puestos sus ojos en ella, como si estuviese tratando de atravesar su cuerpo. La joven reaccionó ante la mirada de su jefa, echó un ojo a las lecturas en su ordenador e hizo un ademán afirmativo para darle a entender que todo estaba listo. Después, la doctora Gracia buscó la confirmación de su más antiguo compañero. El doctor Villar levantó el pulgar hacia arriba. Todos estaban preparados. La jefa del grupo respiró hondo y, sin dilación, pues esto hubiese supuesto un tormento y una duda para su ya maltrecho ánimo, inició el proceso.
Las máquinas empezaron a sonar. La cabina donde se encontraba Lucas zumbó como de costumbre, aunque en esta ocasión tardó algo más en reaccionar. Los ordenadores bufaban, como una manada de ñus nerviosos, espoleados por la compleja tarea que se les asignaba.
El discurrir del Universo se detuvo un momento en aquella sala. Todos contenían la respiración o, tal vez, no quedaba aire para respirar en la sala. Se sentían como observadores de un acontecimiento astronómico, como si estuviesen observando el nacimiento de una estrella o la fusión de dos galaxias. Eran insignificantes ante la magnitud de este evento histórico. Tal vez así se sintió Neil Armstrong cuando pisó la luna o Cristóbal Colón cuando creyó haber dado la vuelta al mundo, pero pisó América.
Pasó un buen rato sin que nada ocurriese, salvo el silbido, que seguía creciendo en intensidad. De pronto, el cuerpo de Lucas comenzó a brillar. Todos se pusieron en tensión, más aún cuando éste desapareció de la primera cabina. Hubo una pausa en la que no pareció ocurrir nada. El cuerpo de aquel hombre había desaparecido, pero no había aparecido en el otro lado. Los ordenadores resoplaban de esfuerzo, pero nadie parecía darse cuenta. Este tiempo se volvió más largo que cuando recogían la información del cerebro de su cobaya. Era un infinito encerrado en el cascarón de un minuto.
Se apoderó de ellos el pánico. Se pusieron a revisar las máquinas, cada uno en su puesto, cada uno con su función. La doctora Gracia repasaba los cálculos de la computadora, los indicadores de proceso y la operatividad del sistema. La doctora Nikopolidis revisaba los datos en las máquinas y el proceso de inserción de la información en la teleportación. Y el doctor Villar comprobaba el estado de la cabina y los niveles de los contenedores de elementos. Todo parecía estar en orden.
Súbitamente, fueron sorprendidos por un resplandor en la cabina donde estaba el doctor Villar. El cuerpo de Lucas apareció y se estremeció un momento en el suelo del frío aparato. Enroscado en sí mismo, parecía no moverse. El joven doctor reaccionó rápidamente para sacarlo de ahí. Manuela salió corriendo de su puesto para ir a socorrer a su marido. El corazón se le iba a salir del pecho. El resto de los presentes también echó a correr tras la doctora.
Cuando Manuela alcanzó el lugar donde Alejandro sostenía a Lucas, ésta se lo arrebató de sus brazos para ponerlo en los suyos. Echada sobre el suelo, con el cuerpo de su marido sobre su regazo, parecía una “Piedad”. Un frío rayo recorrió su espalda y le erizó el bello de todo el cuerpo cuando recogió el cuerpo inerte de Lucas. Pero pronto entró en calor de nuevo al notar la débil respiración de su amado. Las exhalaciones eran casi estertores, como antes de la teleportación, y sus latidos tan débiles que podría darse por muerto si no se prestaba atención.
Pero Lucas, como movido por una invisible fuerza, empezó a reaccionar. Su piel seguía siendo pálida y su ritmo cardiaco no era más rápido que el paso errante de una tortuga. Pero algo parecía imprimirle energía, como un hálito poderoso que estuviera calentando su cuerpo, revitalizándolo. Abrió los ojos y, de manera confusa, empezó a fijar la vista. Su mujer acariciaba su cara y buscaba su mirada como el que busca un objeto perdido en un desván de cosas viejas. Él pareció encontrarla, al fin, y susurró:
-“Manuela…”.
Toda la tensión que Manuela había llevado sobre sus hombros durante los meses anteriores explotó en un mar de lágrimas. No supo más que abrazarle y empaparle el rostro con su lloro. No había fin para tanta alegría.
María y Alejandro se abrazaron primero los dos y, en su efusividad, se besaron. Carlos se agarró a ellos, sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, cegado por la emoción. Y los tres comenzaron a saltar como si estuvieran jugando a algún juego de patio de colegio.
Después de un rato donde el júbilo y las emociones dominaron los cuerpos y los ánimos de los presentes, llego el tiempo de la reflexión. Todo parecía en orden a primera vista. Lo único que faltaba por saber era si la recuperación había sido completa o parcial y si sólo mental, física o ambas. Todo ello debía espera ahora, Lucas tenía que descansar.
Manuela se ocupó de su marido durante la primera semana. Éste se recuperaba con asombrosa rapidez. La primera noche durmió más de 12 horas y, desde la primera comida, ingirió todo tipo de alimentos y de nada se privó. Tenía apetito, eso hacía a Manuela feliz. Dormía bien, su cuerpo recuperaba su color y estaba engordando. Empezaba a salirle pelo e, incluso, sentía deseo sexual, como pudo comprobar su feliz mujer. Sin ningún tipo de análisis, la doctora atestiguaba que la recuperación física había resultado.
Pero, además, Lucas parecía recordarlo todo, incluso los detalles más insignificantes del pasado, desde dónde estaba una de las herramientas del garaje hasta los resultados de ciertos campeonatos de fútbol de años anteriores. Manuela tendría que felicitar a su colaboradora.
De vuelta al laboratorio, Lucas tuvo que sufrir todo tipo de pruebas y escáneres. Se debía certificar la salud tanto física como mental del sujeto, apuntar los pormenores y anotarlos en una especie de diario para futuros informes.
El aire reinante era festivo. Las actividades, las pruebas se hacían con la mayor alegría, muchas veces entre bromas y juegos. El que más incitaba a ello era el propio Lucas. Como impulsado por una energía juvenil no paraba de sonreír y apenas se estaba quieto. Quería disfrutar de todo, sentir los más insignificantes detalles de las cosas, saborear el tiempo, aquello que se olvida cuando uno envejece y se amolda a una rutina. Una vez lo pillaron pasando las yemas de los dedos por las distintas mesas, sencillamente comparando la rugosidad y los defectos de las mismas.
Manuela veía en Lucas a la persona de la que se había enamorado y ahora lo estaba más que nunca. Había recuperado las ganas y la confianza en su relación. Parecía que el viento soplaba, por fin, a favor. Se sintió orgullosa y feliz.
Sin embargo, la curiosidad que Lucas mostraba por todo lo que encontraba le parecía un poco obsesiva. Más que disfrutar de cada pequeño detalle, le daba la impresión de estar conociendo los objetos de nuevo. Parecía un bebé con cuerpo de adulto tratando de saber cómo funciona lo que se interpone en su camino y eso iba desde los objetos inanimados hasta los animales y las personas. Ciertamente parecía saberlo, pero la primera impresión de la doctora era que hacía una tentativa, como si lo hubiese leído en un libro o lo hubiese escuchado en alguna parte y lo pusiese en práctica por primera vez.
La primera vez que pasó por el laboratorio después del experimento, se acercó a las jaulas de los animales nada más verlas. Con un tono inocente, preguntó:
-Éstos son… ratones, ¿verdad?.
Nadie contestó ni él pareció esperar una respuesta. Simplemente, buscó la comida que se les daba y le dio un poco a uno de ellos. Se quedó mirando cómo se la comía y repitió la operación hasta que la doctora Gracia le dijo suavemente:
-Cariño, tenemos que hacerte las pruebas.
A lo que él contestó tranquilamente, como el que acababa de recordar algo:
-Sí, claro.- Y se puso a disposición de los especialistas.
Manuela no le dio más importancia y lo achacó a la “resaca” pos-teleportación. Tenía sus recuerdos y se encontraban bien. Eso era lo importante.
Durante ese tiempo, el doctor Villar anunció que dejaba el laboratorio, esta vez para incorporarse a otro donde no se usaran seres vivos. Él mismo había comprobado en sus carnes que no soportaba tener que decir adiós a un animal al que había estado cuidando durante un tiempo y se daba cuenta de que cada vez era más sensible al trato con ellos. Una vez concluidas las pruebas con Lucas y analizados todos los datos, marcharía a su nuevo destino, situado en otro continente. Tanto su jefa como María entendieron sus razones y se alegraron por él.
Una prueba tras otra daba resultados positivos. El cáncer había remitido o, aún más, no parecía haber existido nunca. El sujeto había recuperado sus condiciones físicas y conservaba todo lo vivido. No había indicios de efectos secundarios debido a ninguna de las alteraciones a las que le habían sometido. Redactaron el informe para el director de la universidad y, cuando éste lo aprobó, Alejandro decidió que era hora de marchar.
El día de su partida, una tristeza contagiosa se cernió sobre el laboratorio. Tanto Alejandro como sus compañeras estaban contentos por la suerte de éste. Sin embargo, comparado con los días anteriores, una despedida como ésta pesaba en sus ánimos. A medida que él iba recogiendo sus cosas, el laboratorio se iba quedando más y más vacío. Es posible que no fuesen muchas, pero, acostumbradas a verlas donde estaban, los lugares vacíos se volvían tristes y denotaban la ausencia del que se va. Cuando nuestras cosas están en un lugar desde mucho tiempo atrás, nadie repara en ellas y parece que no estuviesen allí. Pero, cuando nos vamos, también dejamos el vacío, que recuerda a todos los que nos conocieron, al menos durante un tiempo, que alguna vez estuvimos allí. En cierto sentido, dejar un vacío es poner algo mucho más visible que tener cualquier cosa ahí siempre.
La doctora Gracia se despidió del doctor Villar antes de que terminara de recoger. Quería llegar pronto a casa para darle una sorpresa a su marido. Le dio un abrazo y le dijo:
-Muchas gracias por todo, Alejandro. Siempre me has apoyado y ayudado. Me diste valor para hacer lo que ahora celebramos y no me dejaste sola a pesar de mi locura.
Manuela se sorprendió de la mirada del joven. Ahora se daba cuenta de que había cambiado. Era segura, firme, severa y su rostro anguloso, altivo. Por un momento, creyó sentirse atraída por esos profundos ojos negros. Se sonrieron mutuamente, ella con la calidez y el orgullo de una madre a su hijo, él con el agradecimiento por lo aprendido y la energía del polluelo que abandona el nido y quiere volar por sí mismo. Y Manuela se marchó.
María miraba a su compañero recoger con avidez sus bártulos. Esperaba nerviosa la despedida, sufriendo una lucha interna. Quería que aquello terminase pronto, no era nada agradable ver que él se iba. Sin darse cuenta, se había convertido en uno de los pilares por los que soportaba estar allí. Le agradaba su compañía, él no dejaba que se sintiera sola nunca y, con su marcha, no sabía qué iba a ser de ella. Pero, por otro lado, le alegraba verlo con esa ilusión, ese ánimo por descubrir el mundo, ese aire renovado. Eso era lo más importante.
Alejandro terminó metiendo unos artículos en la última mochila, se incorporó y se encontró de golpe con la atención de María. Se sonrieron y se sonrojaron a la vez. Y se abrazaron. El abrazo duró más de habitual para dos amigos y fue más intenso. En ese momento, no sólo sus cuerpos se tocaron, sino también sus corazones.
-Gracias,- dijo el chico mirándole a los ojos cuando se soltaron- ¿estarás bien?
-Sí, no te preocupes. Ve y disfruta.- le animó ella con ojos llorosos.
Alejandro se dio media vuelta, llegó hasta la puerta y, antes de salir, tocó un momento el alféizar. Tomó aire, como un corredor que se prepara a tomar la salida, y se fue. María se quedó sola en el laboratorio y, por primera vez desde que llegó allí, lo encontró vacío y frío.
Cuando Manuela llegó a la puerta de su casa, una amplia sonrisa le iluminaba el rostro. Cualquier hombre que la hubiese visto durante su trayecto a casa, habría caído rendido a sus pies. Ardía en deseos de ver a su marido.
Abrió la puerta con ímpetu y entró en el pasillo. Lo recorrió y llegó hasta el salón. Se extrañó al ver la poca luz que alumbraba la sala, con las persianas medio echadas, y se dio cuenta de que había un sobre cerrado encima de la mesa.
Le dio un vuelco el corazón, se temió lo peor. Tiró el bolso en el sofá y fue rápidamente a recorrer el resto de habitaciones. Con cada habitación que se encontraba vacía, la angustia aumentaba. Sentía ahogarse cuando, llegando al dormitorio, encontró alguna ropa encima de la cama. Abrió los cajones y comprobó que faltaba parte de la ropa de su marido. Corriendo, volvió al salón, tomó la carta, la abrió y la leyó:
“Mi querida Manuela,
Siento tener que escribirte en lugar de decírtelo en persona. He estado pensándolo mucho y llegado a la conclusión de que éste es el mejor método. Si hubiese esperado a hablarlo contigo, no sólo se habría hecho insufriblemente duro sino imposible para mí. Creo que así es mejor.
Me voy. Tengo que irme antes de que sea peor. Te doy las gracias por haberme dado una segunda oportunidad, ha sido un milagro. Creo que no tendré vida suficiente para agradecértelo como mereces, pero quedarme contigo no hubiese sido una buena recompensa. Me explicaré.
Cuando me teleportasteis, algo cambió en mí. Físicamente me encuentro en perfectas condiciones, incluso mejor, más joven (¿sabes que ya no tengo alergia a los frutos secos?) y recuerdo todas las situaciones que he vivido. Recuerdo cada detalle de mi pasado, con una claridad y nitidez exquisitas, hasta el más mínimo detalle.
¿Recuerdas, por ejemplo, cuando te besé por primera vez? Recuerdo el asfixiante calor. Éramos apenas unos críos que nos creíamos mayores. Primero fuimos al cine a ver la película de aquellos niños que encontraban un extraterrestre. ¡Cuánto nos gustaba ese tipo de cine! Fue nuestra primera coincidencia. Después yo te dije que fuéramos al parque a dar una vuelta, para sentir el frescor del lago. A ti te sorprendió mi propuesta: recuerdo la expresión de tu cara. Ahí aprendí que el arqueamiento de tus cejas significaba una sorpresa agradable. Aceptaste de buen gusto y nos fuimos a caminar. Hablamos de un sin fin de temas y acabamos por sentarnos al lado del lago. Tanto calor hacía que te cogí de la mano y, sin decirte nada, te arrastré hasta la orilla. Tampoco te resististe mucho, lo recuerdo. Entonces, me descalcé, metí los pies en el agua y te incité a que hicieras lo mismo. En cuanto sentiste el fresco, me fijé en cómo te relajabas. Estuviste tensa casi toda la tarde, como con precaución. Y yo aproveché ese momento de debilidad para agarrarte y besarte. Estaba todo pensado, no creas que no.
Sí, lo recuerdo perfectamente y, sin embargo, no lo siento como si lo hubiese vivido, sino, más bien, como un sueño extremadamente claro. Recuerdo a mis padres y a mis amigos, las situaciones agradables y desagradables, los momentos bonitos y los no tan bonitos de nuestra relación. Recuerdo dónde guardé mis pertenencias más valiosas, mis claves, mi número de DNI y hasta el de la seguridad social. Recuerdo todo lo que yo era y, sin embargo, no me siento como antes. Me siento diferente. Para mí es como si todo me hubiese sido revelado en una visión o en una película, como si se me hubiese informado de quien era, lo que hacía, lo que me gustaba, de cada pormenor de mi vida y yo hubiese sido capaz de memorizarlo.
Es por eso que en los últimos días no he podido sino sorprenderme de todo lo que sabía. Iba a un sitio conocido y, de repente, sabía que lo conocía. Lo recorría de arriba abajo comprobando que cada cosa estaba donde mi cabeza me decía. Estaba absorto con todas la información que almacenaba, pero pronto me di cuenta de que no sentía lo mismo que recordaba. Una cosa es saber donde está algo y otra muy distinta que tu cabeza te diga que te gusta el queso, por ejemplo, como al parecer era mi caso. No obstante, cuando probé el queso después de someterme al experimento, ni me gustó ni me dejó de gustar. Algo había cambiado.
Así, empecé a sospechar y a temer que, si eso podía pasar con mis gustos, quizás también pasase con más cosas. No me equivoqué. Me empeñé en buscar recuerdos de nuestra vida: fotos, prendas, cualquier objeto que recordaba que había significado algo. Lo cogía, lo sostenía en mis manos un rato, lo examinaba y esperaba encontrar dentro de mí lo que recordaba que sentía.
Nada, sólo lo recordaba.
Tardé un poco en darme cuenta de lo que me pasaba contigo. Quizás no quería enfrentarme a esa cuestión y por eso la eludía, o tal vez me dejé llevar por la lujuria que se encendió en mí con una pasión ardiente en cuanto mi cuerpo empezó a mejorar. Puede que sólo fuese una mejoría. Pero no podía evitar enfrentarme a eso, pues no quería engañarte. A partir de entonces, en cada uno de nuestros encuentros me examinaba detenidamente. Observaba mi reacción, los movimientos de mi cuerpo, mis palabras, mis pensamientos. Llevaba un seguimiento pormenorizado de todo y cada noche lo repasaba.
Manuela, yo no te quiero y no puedo esperar a ver si eso cambia porque sé que no soy la misma persona. Sin los sentimientos que me produjeron mis experiencias pasadas, yo no soy el mismo. No puedo quedarme contigo y probar si lo nuestro funciona, porque ya lo he intentado durante las últimas semanas. El resultado es que he encontrado mujeres que me han atraído más que tú.
Es muy duro lo que te digo, soy consciente de ello. Pero, si me quedase, sabiendo que esto es así, te estaría engañando y, a partir de ahí, ninguna relación puede crecer. Es por eso que he decidido irme. Lo mejor es que empecemos nuestras vidas de nuevo por separado. Irónicamente, el experimento no sólo me ha dado una nueva vida a mí, sino a ti misma.
Espero que sepas entenderlo y perdonarme.
Sé feliz.”
FIN

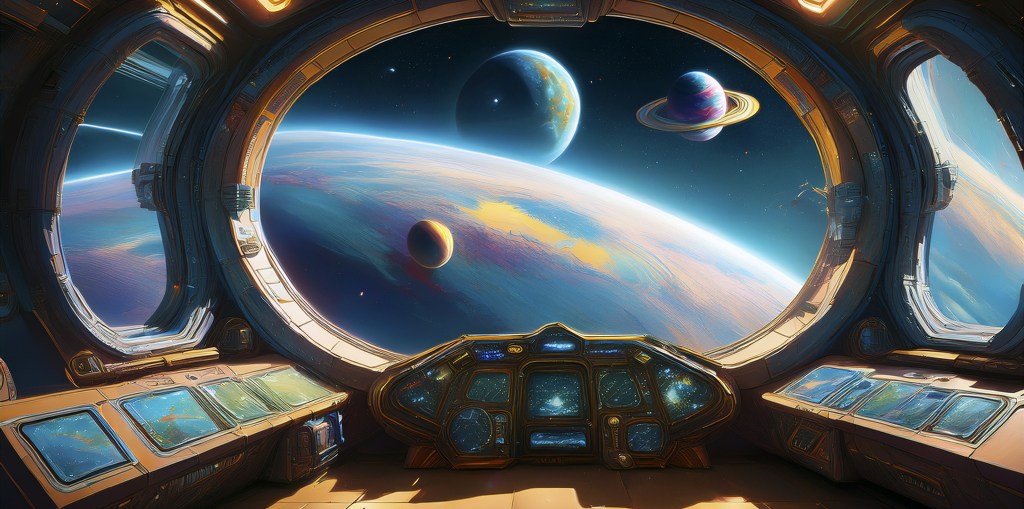
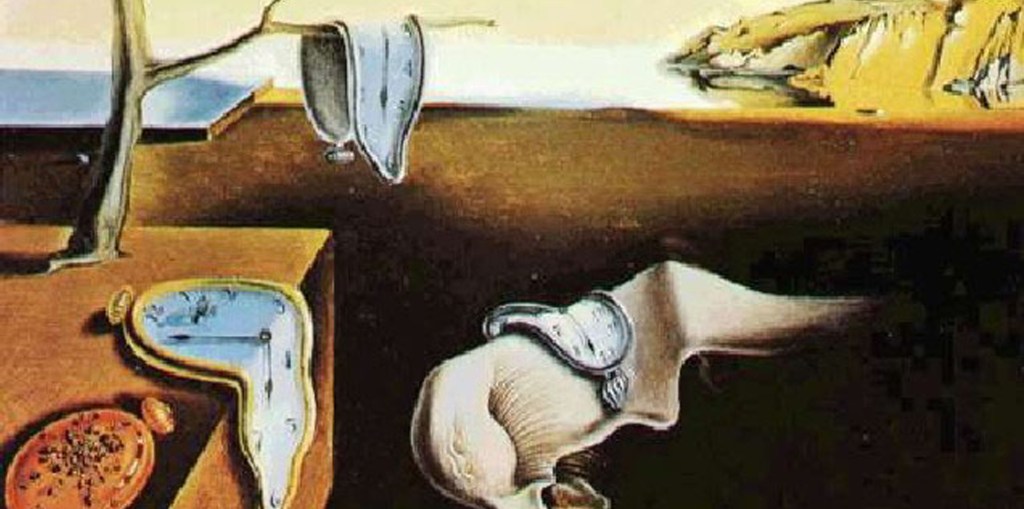



Deja un comentario