Alicia tiene veintiséis años, un trabajo estable en una empresa multinacional y un miedo irracional que la persigue desde niña: dormir sola. No es el silencio lo que la aterra, sino la certeza inexplicable de que, en la oscuridad, algo la observa. A lo largo de su vida ha ido capeando este problema metiéndose en la cama de sus padres, acostándose con su hermana, invitando a alguna amiga y, ahora, durmiendo con su novio, pero, las noches que éste no está, no duda en llevarse a la perra Sasha para que le haga compañía, además de desplegar todo su perfeccionado ritual de encender luces, poner música y rodearse de peluches. Pero un día la cosa se complicó por un viaje de trabajo, ya que debía pasar dos noches en el Hotel North Star, un edificio antiguo y elegante en una ciudad para ella desconocida.
El tren llegó tarde, y cuando Alicia entró al vestíbulo del hotel, el recepcionista, un hombre flaco con gafas de montura gruesa, le entregó la llave de la habitación 312 con una sonrisa que parecía más bien una mueca. “Es una habitación tranquila”, dijo, y Alicia sintió un escalofrío. Subió en un ascensor que sonaba como si estuviera masticando algo y, al abrir la puerta de la 312, el olor a humedad y madera vieja la golpeó. Era una habitación pequeña, con una cama sencilla, un espejo deslustrado y una ventana que daba a un callejón oscuro. “Tranquila, Alicia, es solo una noche”, se dijo, aunque sabía que eran dos.
Intentó replicar su ritual. Encendió todas las luces, pero la bombilla del techo parpadeaba como si tuviera vida propia. Buscó una emisora de radio en su teléfono, pero la señal era débil y solo captaba ruido blanco con un leve murmullo, como voces lejanas. “Genial, ahora estoy en una película de terror de bajo presupuesto”, bromeó en voz alta, aunque su risa sonó hueca. Decidió dejar la luz del baño encendida y la puerta entreabierta, un truco de emergencia para engañar a su cerebro. Se metió en la cama, rígida como una tabla a pesar de estar abrazada a un perrito de peluche, el único que le cupo en la maleta, y cerró los ojos.

Entonces lo oyó. Un crujido. No era el típico sonido de un edificio viejo, sino algo rítmico, como pasos pequeños y deliberados en el suelo de madera. Abrió los ojos. La luz del baño seguía encendida, pero ahora parpadeaba al mismo ritmo que el crujido. “Es tu imaginación, Alicia, siempre es tu imaginación”, se repitió, pero su corazón latía como si quisiera escapar de su pecho. Se tapó hasta la barbilla con la sábana, como si eso pudiera protegerla, y entonces lo sintió: un peso leve pero inconfundible al pie de la cama, como si alguien —o algo— se hubiera sentado.
Alicia no gritó. No porque fuera valiente, sino porque el pánico le había robado la voz. Miró hacia los pies de la cama, esperando ver… ¿qué? ¿Un fantasma? ¿Un monstruo? Pero no había nada. Solo la sábana ligeramente hundida, como si un niño invisible estuviera allí, balanceando los pies. “Vale, Alicia, respira. Es un hotel viejo, las camas se hunden, fin de la historia”. Pero entonces, desde la esquina de la habitación, cerca del espejo, vino un susurro. No eran palabras, sino un sonido húmedo, como si alguien intentara hablar con la boca llena.
Alicia encendió la lámpara de la mesita con manos temblorosas. La luz inundó la habitación, y el susurro cesó. El peso en la cama desapareció. Todo parecía normal, salvo por un detalle: el espejo. Su reflejo estaba mal. No era que estuviera distorsionado, sino que Alicia, en el espejo, sonreía. Y ella no estaba sonriendo, o por lo menos eso creía. “Esto no está pasando”, murmuró, y cerró los ojos con fuerza. Contó hasta diez, los abrió, y el reflejo volvió a ser normal. “Demasiadas golosinas, demasiadas películas de terror”, se dijo, y apagó la lámpara, decidida a dormir, aunque fuera por pura terquedad.
La segunda noche fue peor. Clara había pasado el día en reuniones, agotada pero aliviada por estar fuera del hotel. Compró una botella de vino blanco y una linterna en una tienda cercana, pensando que un poco de alcohol y luz extra la ayudarían. Pero cuando volvió a la 312, la habitación parecía… diferente. El aire era más denso, como si alguien hubiera estado allí. La sábana estaba arrugada en un lado. “Las de la limpieza no la han hecho bien, seguro que fueron ellas”, se dijo, pero no lo creía.
Bebió dos vasos de vino, puso una playlist de comedia en su teléfono para reírse de algo, cualquier cosa, y se metió en la cama con la linterna encendida. El humor funcionó hasta que la batería del teléfono murió sin razón aparente. Entonces volvió el crujido. Más fuerte. Más cerca. Y el susurro, ahora claro, como si alguien estuviera inclinado sobre su cara, respirando palabras que no entendía. Alicia encendió la linterna y apuntó al techo. Nada. Pero cuando giró la luz hacia el espejo, lo vio: su reflejo, de pie, aunque ella estaba acostada. Y detrás de su reflejo, una figura borrosa, como una sombra con demasiados brazos.

Alicia salió de la cama de un salto, tropezando con sus propios pies, y corrió hacia la puerta. Pero la llave no giraba. Golpeó la puerta, gritó, y entonces escuchó una risita. No venía de la habitación, sino de dentro de su cabeza, aguda y burlona. “Para, para, PARA”, suplicó, y de pronto, todo cesó. El crujido, el susurro, la risita. La puerta se abrió sola.
Alicia no durmió. Pasó la noche en el pasillo, envuelta en una manta, hasta que el personal de limpieza la encontró al amanecer. “¿Problemas con la habitación?”, preguntó una camarera con una sonrisa amable. Alicia, con ojeras como mapas, balbuceó algo sobre ruidos y espejos. La camarera asintió, como si no fuera la primera vez que escuchaba algo así. “La 312 es especial”, dijo, y se alejó silbando al ver la botella de vino vacía y tumbada en un lado del pasillo.
Alicia recogió sus cosas y tomó el primer tren de vuelta. En casa, con Sasha apoyando la cabeza en sus piernas y su novio escuchándole entre escéptico y divertido, decidió que nunca más viajaría sola. Pero esa noche, mientras se cepillaba los dientes, miró el espejo del baño. Su reflejo estaba normal, pero en la esquina, apenas visible, había una sombra. Y entonces, su reflejo guiñó un ojo.
Lo que Alicia no sabía, y nunca sabría, era que la habitación 312 no estaba embrujada. Ni el hotel lo estaba. El verdadero horror no era la sombra, ni los susurros, ni el espejo. Era que, desde esa noche, algo había aparecido en su vida. No era un fantasma, ni un demonio, sino una versión de sí misma, una Alicia que sonreía en los espejos, que reía en su cabeza, que se sentaba al pie de su cama. Y lo más sorprendente de todo: Alicia empezó a acostumbrarse. A veces, en la oscuridad, hablaba con ella. A veces, la otra Alicia respondía. Y, por primera vez en años, Alicia ya no tenía miedo de dormir sola. Porque, en realidad, nunca lo estaba.


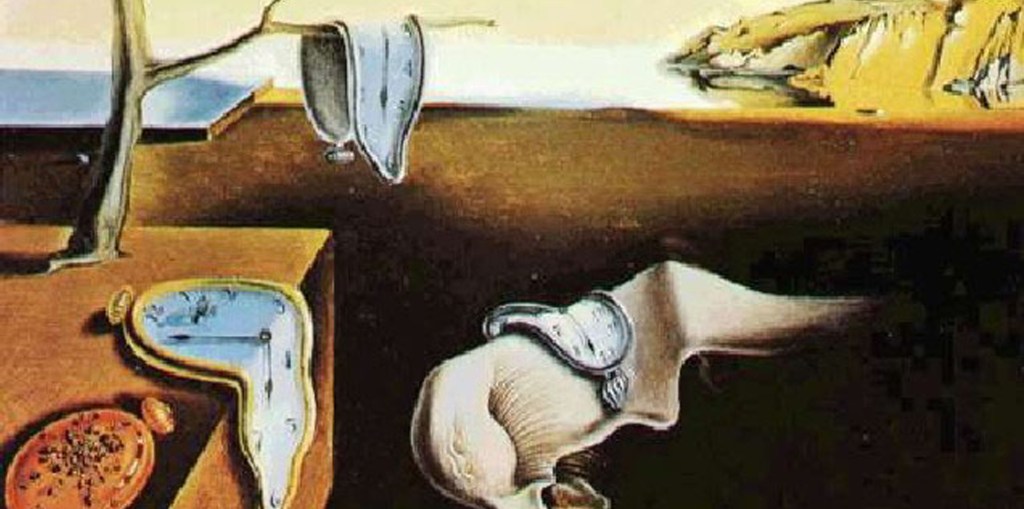



Deja un comentario