Alicia tenía diecisiete años y un secreto que la avergonzaba: le aterraba la oscuridad. No era un miedo pasajero, de esos que se desvanecen con la adolescencia, sino un pánico profundo que le apretaba el pecho y le robaba el aire. De niña, se escondía bajo las sábanas, convencida de que sombras vivientes acechaban en los rincones de su cuarto. Ahora, siendo casi adulta, el miedo no había menguado; solo se había disfrazado de excusas. Cuando salía con sus amigas después del atardecer, evitaba volver sola a casa y, si despertaba en la madrugada con la vejiga llena, prefería soportar la incomodidad antes que atravesar el pasillo a oscuras hasta el baño. Sus padres, pacientes pero preocupados, le habían regalado linternas, lámparas de noche e incluso un curso de mindfulness, pero nada parecía aliviar el nudo que la oscuridad le tejía en el alma.
Aquella noche, Alicia había aceptado, no sin temor, ir al cine con sus amigas, sobre todo porque sabía que luego no podrían acompañarla. La película terminaba tarde, pero la calle principal, con sus farolas brillantes y el bullicio constante, le dio la confianza suficiente para volver sola a casa. Caminaba rápido, con los auriculares puestos, pero sin música, atenta a cada sonido. El trayecto era corto, apenas quince minutos, y se repetía que todo estaba bien. Las luces de las tiendas y los faros de los coches la envolvían en una burbuja de seguridad. Sin embargo, sin previo aviso, un chasquido seco resonó en el aire, y la ciudad entera se sumió en la negrura…
Un apagón general.
El corazón de Alicia dio un vuelco. La calle, hace un instante vibrante, ahora era un abismo sin fondo. Las farolas estaban muertas, las ventanas de los edificios eran manchas opacas, y el silencio que siguió al apagón era tan denso que parecía aplastarla. Su respiración se volvió errática, y un sudor frío le recorrió la nuca. Tanteó su bolso en busca del móvil, con dedos temblorosos, pensando en llamar a su madre. Pero antes de que pudiera encender la pantalla, un murmullo la detuvo en seco.
Voces. Masculinas, bajas, susurrantes. Venían de atrás, a unos metros, donde la calle se curvaba. Alicia se quedó inmóvil, con el móvil a medio sacar, mientras las palabras se hacían más claras.
—¿Dónde se ha metido? Estaba justo aquí —dijo uno, con un tono que destilaba frustración.
—No sé, pero no puede estar lejos. Vamos, sigue buscando —respondió el otro, más autoritario.
El pánico de Alicia se disparó. No sabía quiénes eran, pero algo en su instinto le gritó que no traían buenas intenciones. Su primer impulso fue correr, pero sus piernas no respondían. Entonces, un destello cortó la oscuridad: los hombres habían encendido las linternas de sus móviles. Dos haces de luz barrían la calle, acercándose. Alicia, con el corazón en la garganta, se obligó a moverse. A tientas, encontró un callejón estrecho a su derecha, apenas un hueco entre dos edificios. Se deslizó dentro, apretándose contra la pared, y se agachó detrás de un contenedor de basura. El olor a desperdicios le revolvió el estómago, pero el terror era más fuerte.

Los haces de luz pasaron de largo, iluminando la calle principal. Alicia contuvo la respiración, escuchando los pasos de los hombres. Hablaban en susurros, pero las palabras le llegaban como puñales.
—Seguro que ha girado por aquí. No puede haberse esfumado.
—Qué fastidio…
Alicia no sabía qué querían, pero no necesitaba saberlo. Su mente pintaba escenarios horribles, y cada segundo que pasaba se sentía más atrapada. La oscuridad, su enemiga de toda la vida, ahora la envolvía como un manto. Por primera vez, se dio cuenta de que no podía ver casi nada, pero tampoco ellos podían verla a ella. La negrura era su escudo.
Los hombres se detuvieron cerca del callejón. Uno de los haces de luz se deslizó por la entrada, rozando el contenedor. Alicia se encogió aún más, con los ojos cerrados, como si eso pudiera hacerla invisible. El silencio se alargó, insoportable, hasta que uno de ellos gruñó.
—Nada. Debe haberse ido por la otra calle. Vamos, no perdamos más tiempo.

Los pasos se alejaron, y las luces se desvanecieron. Alicia no se movió. Esperó, contando mentalmente hasta cien, temiendo que fuera una trampa. Cuando por fin se atrevió a asomarse, la calle estaba vacía. El apagón seguía, pero la ciudad parecía contener el aliento, como si el mundo entero estuviera en pausa.
Entonces, desde la distancia, oyó voces conocidas. Su madre y su padre que volvían de cenar con los amigos, y escuchó con toda claridad cómo su madre comentaba preocupada:
—Qué raro me parece que Alicia no nos haya llamado.
Y luego a su padre responderle, con ese tono calmado pero firme que usaba cuando estaba preocupado:
—Seguro que alguien la acompañado a casa.
Alicia salió del callejón, con las piernas temblorosas, y corrió hacia ellos.
De vuelta en casa, con las luces aún apagadas y una vela titilando en la mesa, Alicia se sentó en el sofá, envuelta en una manta. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió que la oscuridad era una amenaza. Aquella noche, la negrura no había sido un monstruo, sino una aliada que la había escondido, que la había salvado. No estaba segura de si su miedo desaparecería por completo, pero algo en ella había cambiado. La oscuridad, pensó, no siempre era enemiga. A veces, solo a veces, podía ser un refugio.


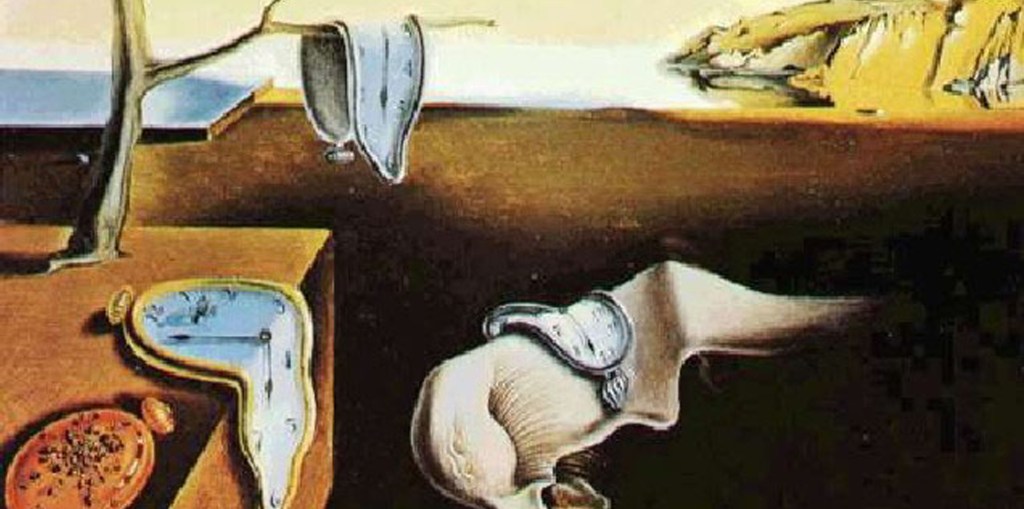



Deja un comentario