La tarde otoñal se desliza sobre el pueblo como una caricia fría. El sol, que agoniza tras las colinas, tiñe el cielo de ámbar y púrpura, mientras las campanas de la iglesia, de pronto, rompen el silencio con su lamento grave. El aire vibra con el eco de la despedida: la señora Eleonora ha partido.
El sonido profundo de las campanas se entremezclaba con el susurro de las hojas secas que alfombraban las calles empedradas. Los habitantes, con rostros serios y pasos lentos, avanzaban hacia la iglesia, sumidos en una atmósfera de recogimiento. La brisa traía consigo recuerdos y murmullos, y los corazones se apretaban, conscientes de la pérdida y del vacío que dejaba la anciana. La señora Eleonora, una mujer llegada de América hacía diez años, había fallecido. Durante ese tiempo, adquirió la mansión de los Rius —una familia que sucumbió a la ruina económica— junto con todas sus tierras y las naves de la antigua fábrica. Desde entonces, vivía allí, rodeada de un pequeño mundo propio: un mayordomo de gesto firme, una dama de compañía de mirada serena y un puñado de sirvientes que mantenían la casa en pie.

Eleonora se había ganado el cariño del pueblo con su sencillez y calidez. Era habitual verla pasear por las calles, siempre acompañada por su mayordomo y su dama de compañía, deteniéndose a charlar con los vecinos, tomando un refresco en las terrazas de los bares o comprando pequeñas cosas en los comercios locales. Escuchaba con interés las historias de los demás, aunque nunca compartía las suyas. Algunos fines de semana y en vacaciones, la mansión se llenaba de risas infantiles: nietos y bisnietos venían a visitarla, y su rostro, surcado por el tiempo, se iluminaba de alegría. Sin embargo, su pasado seguía siendo un enigma. Ella no hablaba de sí misma, y esa reserva alimentaba los rumores y especulaciones que corrían como ráfagas de viento entre las casas del pueblo.
El pueblo, por su parte, envejecía. Las calles, antiguamente llenas de vida, languidecían en un silencio melancólico. Los niños solo aparecían en verano, cuando las familias regresaban por unos días, pero el resto del año el lugar parecía suspendido en un letargo gris. No obstante, poco antes de la muerte de Eleonora, algo comenzó a cambiar. Una empresa extranjera adquirió casas abandonadas, las rehabilitó y las ofreció en alquiler a precios bajos. Familias de emigrantes y nacionales humildes llegaron a ocuparlas, y, tras muchos años cerradas, las puertas del colegio volvieron a abrirse. Las naves industriales, que llevaban décadas acumulando polvo, fueron derribadas, y en su lugar comenzó a levantarse una construcción imponente. ¿Un sanatorio? ¿Un colegio? ¿Una residencia? Nadie lo sabía con certeza, pero los bulos más extravagantes brotaban como setas tras la lluvia.
El día del funeral, el pueblo se cubrió de una multitud inesperada. No solo los lugareños acudieron a despedir a Eleonora; rostros conocidos de tierras lejanas —artistas de cine, directores, políticos, escritores y figuras célebres de todo el mundo— se mezclaban entre la gente. Los habitantes, intrigados, susurraban entre sí, preguntándose quién había sido realmente la señora Eleonora. La respuesta llegó como un trueno en medio de la calma. Durante la ceremonia, el cura, con voz pausada y solemne, nombró a la difunta como Leonor Valtierra. Un jadeo colectivo recorrió la iglesia. Ese nombre despertó ecos en la memoria de los más ancianos.
Leonor Valtierra había sido una muchacha hermosa, hija de un mulato llegado de la isla de Fernando Poo y de una mujer del pueblo con la que se casó. Aunque su piel era blanca como la nieve, todos la llamaban “la mulata” por su ascendencia. Ella y sus padres vivían en la mansión de los Rius, donde trabajaban, hasta que, a los dieciséis años, Leonor quedó embarazada. El escándalo estalló como una tormenta: nunca se supo quién era el padre, y el pueblo, implacable en su juicio, condenó a la familia al ostracismo. Despedidos y señalados, no tuvieron más remedio que emigrar, dejando atrás su hogar y sus raíces.
Ahora, décadas después, los vecinos descubrían que la señora Eleonora, la anciana rica y generosa que había regresado a la mansión, no era otra que aquella joven desterrada. Pero había más: Leonor Valtierra había vuelto convertida en E. V. Salazar, una escritora y guionista de fama mundial, premiada con múltiples galardones, incluidos varios Oscar. La revelación dejó al pueblo boquiabierto. Nadie había imaginado que tras aquella figura amable se escondía una celebridad de tal envergadura.
Al finalizar el funeral, mientras la luz se apagaba lentamente y la brisa otoñal seguía vagando por las calles cubiertas de hojas, los habitantes se retiraron en silencio, arrastrando el peso de las revelaciones y el rumor de las campanas que aún resonaban en el aire. En las horas posteriores, el pueblo parecía sumido en una introspección colectiva; murmullos, miradas perdidas en la distancia y manos entrelazadas en busca de consuelo marcaban el ambiente. El aroma a cera derretida y flores marchitas impregnaba la plaza, mientras la melancolía flotaba por encima de los tejados.
Al día siguiente, el sol apenas despuntaba entre los restos de niebla cuando el alcalde convocó a los vecinos al salón de actos del Ayuntamiento para la lectura de un testamento dirigido al pueblo. El lugar estaba abarrotado; no cabía un alma más. Todos miraban con expectación a las dos personas sentadas junto al alcalde y el notario: quienes habían sido tomados por el mayordomo y la dama de compañía de Eleonora, pero que ahora se presentaban como su hija y su yerno.
La hija de Leonor, una mujer de porte elegante y voz serena, tomó la palabra. Explicó que ella y su esposo eran los verdaderos compañeros de su madre, y reveló que Leonor había regresado con un propósito oscuro: vengarse del desprecio que sufrió en su juventud. Sin embargo, durante esos diez años, algo cambió en su corazón. Al observar el pueblo —triste, envejecido, habitado por ancianos solitarios que rumiaban rencores y miserias, con la juventud huida y sin futuro—, sintió lástima. Decidió transformar su rencor en un regalo.
“Como ya habrán notado,” continuó, “muchas casas abandonadas fueron restauradas y alquiladas a precios accesibles, trayendo nuevas familias y un poco de vida al pueblo. Las naves de la antigua fábrica de los Rius se están convirtiendo en una fundación que acogerá, educará y ayudará a niños sin recursos de todo el país, y a pequeños emigrantes llegados ilegalmente, sin familia que los reclame.”
El silencio en la sala era tan denso que se podía palpar. De pronto, un anciano conocido por haber amasado una fortuna especulando con tierras y viviendas alzó la voz, áspera y desafiante: “¿Y dónde está el regalo ahí?”
La hija de Leonor sonrió con suavidad y respondió: “Mi madre ha querido donar vida donde todo olía a muerte.”
El anciano, obstinado, replicó: “Pero a costa de nuestro bolsillo. Estas medidas devaluarán nuestras fincas.”
La mujer lo miró con una mezcla de compasión y tristeza. “Disculpe, caballero, ¿cuántos años tiene usted?” preguntó.
“Ochenta y cinco,” contestó él, firme.
Ella lo observó un instante y, con voz dulce pero cargada de significado, añadió: “¿Y en serio que a su edad lo más importante en lo que tiene para pensar es en el valor de sus tierras?”
No hubo respuesta. El anciano bajó la mirada, y un murmullo de asentimiento recorrió la sala. La hija de Leonor continuó detallando los planes de la fundación y el futuro del pueblo, pero ya no hacía falta decir más. En el aire flotaba una chispa de esperanza, como si el otoño, con su melancolía, hubiera cedido paso a una primavera inesperada.
Así, en aquel pueblo que había estado al borde de convertirse en un cementerio de recuerdos, la vida comenzó a brotar de nuevo. Leonor Valtierra, la muchacha rechazada que regresó como Eleonora, no dejó tras de sí venganza, sino un regalo inmenso: la promesa de un mañana. Y mientras las campanas seguían resonando en la memoria de los vivos, el eco de su generosidad se extendía como las hojas que, al caer, preparan el suelo para una nueva cosecha.




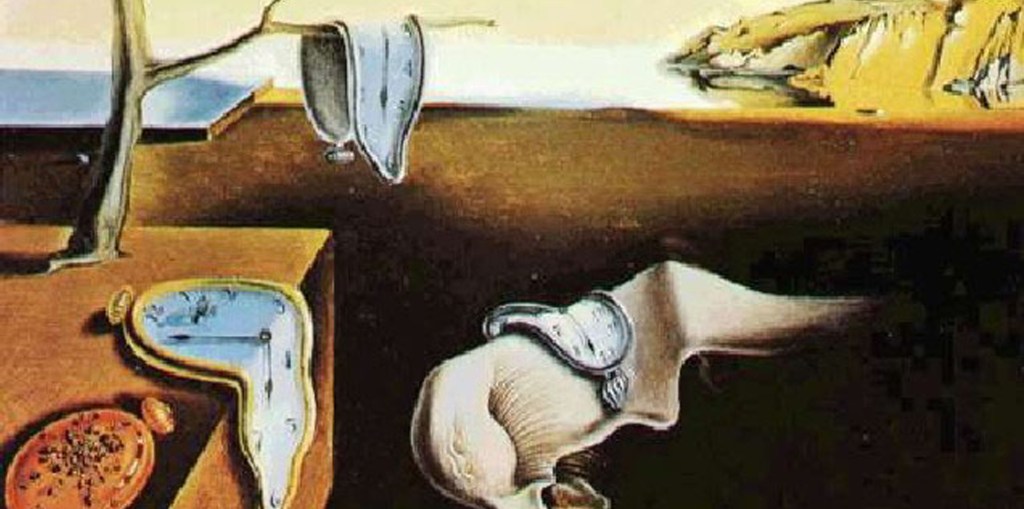

Replica a Índice de cuentos – Ese blog de Antonio Cancelar la respuesta